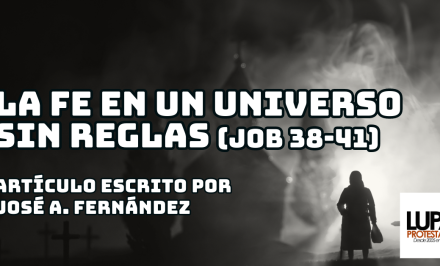-I-
Planteamiento de la cuestión
Cuando quien conoce los relatos del Antiguo Testamento lee los textos de los Evangelios canónicos, puede llevarse algunas gratas sorpresas (¡y también algunas que son desconcertantes!). No nos referimos al hecho de que haya una cierta dependencia de esos escritos propiamente cristianos respecto de las Escrituras hebreas, pues es obvio que así es: incluso abundan en los Evangelios las fórmulas introductorias cuando se citan pasajes del Testamento Viejo.
Pensamos, más bien, en rasgos y detalles que encontramos aquí y allá, a veces profusamente, que, vistos en conjunto, presentan un cuadro bastante significativo que evoca enseñanzas, mandatos, historias o personajes del Antiguo Testamento sin que se los mencione de manera explícita.
La pregunta que nos plantea esto que acabamos de señalar es la siguiente: puede ser evidente que el autor del Evangelio que se esté analizando haya tenido en mente, a la hora de presentar la figura de Jesús de Nazaret, unos acontecimientos específicos que se encuentran en el texto veterotestamentario, pero, al entrar en detalles, ¿serían incluidos a propósito todos y cada uno de esos detalles que descubrimos en la construcción de los relatos evangélicos?
“Sinópticos”, pero también discrepantes
A los tres primeros Evangelios (según el orden canónico de nuestro Nuevo Testamento) se los denomina “sinópticos” porque hay una manifiesta semejanza entre las tres “visiones” que los respectivos autores (personas o comunidades) tienen del personaje central al que dedican sus obras: nuestro Señor Jesucristo.
Sin embargo, tal similitud no debe librarnos de prestar atención a las discrepancias, que no se ocultan, entre esos diferentes relatos. (1) A veces se trata de diferencias intrigantes en algunos detalles: en Gadara, ¿había un endemoniado (Marcos 5.1-20 y Lucas 8.26-39) o dos (Mateo 8.28-34)?; ¿era “un asno atado” (Marcos 11.2 y Lucas 19.30) el que los discípulos habrían de encontrar y llevarlo a Jesús, antes de la entrada triunfal de este en Jerusalén, o eran “una asna atada, y un borriquillo con ella” (Mateo 21.2)? Y junto al camino de Jericó, ¿había dos ciegos (Mateo 20.29-34) o solo uno (Marcos 10.46-52 y Lucas 18.35-43)?; (2) en otros casos, la diferencia podría resultar más problemática: ¿cómo se compatibilizan las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3? (más aún: ¿acaso hay que armonizarlas?); y (3) en algunos otros aspectos las discrepancias podrían tener (o tienen) un significado explicable por el contexto general de los diferentes libros y por las metas que se han propuesto sus autores: por ejemplo, en el ministerio de Jesús, ¿cuál es el orden en que ocurren los acontecimientos (incluida la exposición de sus enseñanzas)?, pues lo que en un Evangelio está “antes”, en otro está “después”; ¿quiere ello decir que uno está en lo correcto y el otro está equivocado? ¿Y que hemos de pensar de las discrepancias entre las citas del Antiguo Testamento que se hacen en los Evangelios?
Indicamos todo lo anterior con el propósito de acentuar un hecho que no siempre se toma en consideración al estudiar la Biblia: todo texto debe interpretarse en su contexto. Y este contexto debo tomarse en el sentido más amplio posible e incluir también, hasta donde pueda discernirse dentro de la totalidad del texto, lo que pretenda comunicar el autor. Por supuesto, este último aspecto no puede determinarse con antelación, pues estaríamos imponiéndole al texto la definición que ya hubiéramos establecido de antemano.
Mateo y Éxodo
Una lista muy reducida de detalles que encontramos en los primeros capítulos tanto del Evangelio de Mateo como del libro de Éxodo arroja los siguientes resultados (que enumeramos sin hacer, por lo pronto, comentario alguno. [Los números en negrita, en la segunda lista, corresponden a los números de la primera lista]):
Mateo
1. Una pareja acaba de celebrar su compromiso formal y legal: «María… estaba comprometida para casarse con José» (1.18a).
2. Nace un niño (1.25)
3. A ese niño le ponen por nombre «Jesús» (1.25), porque, como había dicho el ángel, «salvará a su pueblo de sus pecados» (1.21).
4. Aparecen unos extranjeros que, cuando Herodes intentó manipularlos y engañarlos (“para que yo también vaya a adorarlo”: 2.8), terminan siendo los burladores, y el rey Herodes el burlado: los sabios de Oriente desobedecen, por indicación divina, la orden del Rey de que volvieran para informarle de la ubicación exacta del lugar donde había nacido el niño (2.8), y «regresaron a su tierra por otro camino» (2.12).
5. Al sentirse burlado, el rey Herodes monta en cólera y ordena que maten a los niños menores de dos años (2.16).
6. Cuando hubo muerto Herodes, Dios ordena a José que regresen a Israel. La «sagrada familia» retorna a su tierra y se establece en Nazaret, siguiendo nuevas indicaciones (2.20-23).
7. El niño Jesús crece. Ya adulto, es bautizado y oye la voz de Dios mismo (3.16-17).
8. El Espíritu lleva a Jesús al desierto, donde permanece «cuarenta días y cuarenta noches sin comer» (4.1-2).
9. Sube al monte (5.1). [Y llegamos así a los albores del «Sermón de la montaña» (que se registra en los capítulos 5–7)].
10. En ese sermón se destacan, entre otros aspectos sumamente importantes, expresiones atrevidas como «Habéis oído que a vuestros antepasados se les dijo […]. Pero yo os digo» (5.21-22,27-28,31-32,33-34,38-39,43-44). De esa manera, Jesús establece la ley que habría de regir la vida de la comunidad de discípulos.
Éxodo:
1. Hay una pareja recién casada: «Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu» (2.1). (1)
2. El rey de Egipto —o sea, el faraón— ordena la muerte, al nacer, de todo varón israelita: «solo a las niñas dejadlas vivir» (1.16,22). (5)
3. Unas mujeres, Sifrá y Puá, ambas parteras de las hebreas (¿eran ellas israelitas o egipcias?) burlan la orden del faraón (1.17). (4)
4. Nace el niño (2.2). (2)
5. A ese niño, cuando ya hubo crecido, le ponen el nombre de Moisés. El nombre es, probablemente, de origen egipcio. Sin embargo, en el relato se interpreta siguiendo la etimología popular (o pseudoetimología). Y así, por parecerse el nombre a la palabra hebrea que significa «sacar», se le da el significado de «sacado [del agua]» (2.10). (3)
6. Pasado un tiempo, Moisés regresa a Egipto (4.18-30). (6)
7. Moisés se encuentra con Dios y oye su voz (3.4–4.17). (7)
8. Cuando, guiado por Dios y después de muchas peripecias, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, sube al monte Sinaí y allá recibe la Ley (19.1-2). (9)
9. En el desierto, Moisés sufre muy diversas pruebas (15.22 en adelante; cf. Hechos 7.38-39 [v. 36: “cuarenta años”]). (8)
10. Y, sobre todo, da al pueblo la Ley (35.1s). (21)
¿Meras coincidencias o ex profeso?
En las listas precedentes es posible que la correspondencia entre un dato específico del Éxodo y otro de Mateo sea producto de una cierta coincidencia provocada por la naturaleza misma de ambos relatos o por los intereses particulares de cada autor. Se nos ocurre pensar que ese podría ser el caso, por ejemplo, de la inclusión de genealogías en los dos textos (dato no mencionado en las listas anteriores; pero hay que reconocer que en ambos casos esas listas de antepasados se proponen mostrar la ascendencia de los personajes protagonistas de las historias que se cuentan). Quizás sea también simple coincidencia la aparición de una pareja de recién casados en cada relato.
Sin embargo, la lista de coincidencias es suficientemente extensa (y podría acrecerse hasta el doble de datos) como para considerar que todas son casualidades. Como suele comentarse en los cuentos policíacos: una coincidencia, pasa; dos, levantan sospechas; tres, ya no son casualidades.
Nos resulta evidente que el autor del Evangelio de Mateo (quienquiera que haya sido) ha armado un relato con el material que tiene a su disposición siguiendo el modelo exódico del nacimiento de Moisés y del significado de este —por sus acciones y por sus enseñanzas— en la historia de Israel.
Conclusión: el Jesús de Mateo
La perspectiva global que nos queda, hecho este ejercicio de lectura, es que Mateo trata de presentar a Jesús como un nuevo Moisés, al que, sin negarlo, supera.
Aunque de manera diferente —en el caso de Jesús, el relato es claro con la relectura del texto de Isaías que hace la Septuaginta (que es la versión que nuestro autor cita en 1.23), según la cual se interpreta “doncella” como “virgen”—, los nacimientos y la preservación de la vida de ambos personajes están envueltos en acciones milagrosas.
Luego, Moisés da la Ley (“la ley fue dada por medio de Moisés”, nos dirá el Evangelio de Juan: 1.17), que recibe de Dios en el monte; y Jesús sube al monte para promulgar una nueva ley que supera a la del Sinaí, al reinterpretarla (“Habéis oído que a vuestros antepasados se les dijo […]. Pero yo os digo”). Jesús se convierte así en un nuevo legislador, que es el legislador por excelencia.
Y como Moisés, Jesús es profeta, pero no simplemente “un” profeta, sino “el” Profeta prometido (“El Señor vuestro Dios hará que salga de entre vosotros un profeta como yo”: Deuteronomio 18.15), semejante pero superior a Moisés porque en él se hace plenitud el espíritu de la profecía.
Porque es un nuevo Moisés, aunque superior, porque es el epítome de la Ley y de la Profecía, porque desde su nacimiento fue designado salvador, por todo eso y más, el Evangelio de Mateo termina como termina. Moisés murió, lo enterraron y no se sabe dónde está su tumba; Jesús, en cambio, murió, resucitó y está con sus seguidores “hasta el fin del mundo” (28.20).
Y porque él vive, sus seguidores también vivirán.
-II-
Planteamiento de la cuestión
Lucas —el autor del Evangelio que lleva su nombre— fue un gran escritor. El párrafo introductorio de la primera parte de su obra (Lucas 1.1-4) no tiene nada que envidiarles a los mejores escritos griegos del mundo antiguo. Pero la capacidad literaria del tercer evangelista no se limita al manejo de la lengua, pues se extiende a la organización y exposición del material que, en sus investigaciones, ha recopilado.
Basta leer los dos primeros capítulos del Evangelio para descubrir con qué habilidad nuestro autor ha construido un gran relato compuesto de varias historias que corren paralelas. Y ha logrado entretejer estas historias de tal manera que el resultado ha sido un hermosísimo tapiz en el que no solo las presencias hablan (Zacarías, Isabel, el pueblo, María, Juan, los pastores, Simeón, Ana,) sino también las ausencias o “cuasi ausencias” (los sabios de Oriente, Egipto y, sobre todo, José, aunque el hablar de su cuasi ausencia consista en plantearnos interrogantes).
Lucas, se ha dicho reiterada y correctamente, es el evangelista que presenta a Jesús como manifestación de la misericordia divina. Un libro relativamente reciente lleva un título muy sugestivo: Lucas, el evangelio de la ternura de Dios. Lo sugestivo de este título radica en que la palabra “ternura” tiene una terneza particular que incluso hace que la misericordia divina nos aparezca, en relación con nosotros los seres humanos, sentimentalmente mucho más cercana, cálida y dulce.
Por eso, la galería de personajes que desfilan ante nosotros en este Evangelio es de veras impresionante: ancianos (Zacarías, Isabel, Simeón, Ana); una mujer estéril que, ya anciana, queda embarazada (Isabel); una madre soltera (María) y un novio que debió haberse sentido defraudado (José); viudas (Ana, la de Naín, la mujer que echa la ofrenda en el Templo); trabajadores nocturnos (pastores); profetas metidos en la cárcel y con preguntas angustiantes (Juan); cobradores de impuestos (Leví, Zaqueo); mujeres de muy diversa condición socioeconómica y moral (pudientes [como los de 8.1-3], exendemoniadas, de mala fama [sea lo que sea que esta frase signifique], discípulas y deseosas de aprender [de nuevo, las de comienzos del capítulo 8 y María, hermana de Marta], afanosas [Marta], muertas y resucitadas [la hija de Jairo], arruinadas por las facturas de los médicos de la época [la hemorroísa], las que tenían por profesión llorar [plañideras] y las que lloraban por sentimiento [las que siguen a Jesús camino al Calvario]…); pobres; extranjeros (el centurión). ¡Ah!, también políticos enfurecidos y miedosos (Herodes y Pilatos); sacerdotes colaboracionistas con los políticos representantes de una potencia extranjera; religiosos que imponen normas que ellos ni cumplen ni pueden cumplir.
Una particular colección de historias
Los textos que constituyen el Nuevo Testamento se escribieron “de seguida”. No en el sentido de haberse escrito “de una sentada”, sino en el sentido de que se escribieron sin las divisiones (en capítulos y versículos) que desde hace tiempo encontramos en nuestras Biblias, a las que estamos tan acostumbrados y que son tan útiles.
En efecto, Lucas (quienquiera que haya sido: el “médico amado” o, como sostienen algunos, un rabino que aceptó la fe cristiana) no puso en su obra las indicaciones de esas divisiones que hemos mencionado. Eso fue obra posterior, bastante más tarde, como también lo fueron la actual división en párrafos y los títulos de estos.
Por lo dicho, al estudiar (y no meramente leer) los textos bíblicos uno debe evitar hacerse esclavo de tales divisiones. Aunque generalmente están bien logradas, no dejan de cortar el relato o el discurso de que se trate.
Tomemos, para efectos de esta reflexión, el material que conforma lo que conocemos como el capítulo 7 de este Evangelio.
En conformidad con lo que hemos señalado, hay que recordar que en el capítulo 6 se recoge lo que en Lucas es el sermón “en un llano” (v. 17). Termina ese sermón como termina el “sermón del monte” en Mateo, o sea, con la parábola de los dos hombres que edifican sendas casas: uno “cavó profundamente” para poner “los cimientos sobre la roca” (v. 48); el otro, edificó “sobre la tierra, sin cimientos” (v. 49). Jesús relaciona directamente lo que han hecho estos constructores con las dos diferentes actitudes que pueden asumir sus oyentes frente a sus enseñanzas: el primer constructor, dijo Jesús, representa a la persona “que viene a mí, y me oye y hace lo que digo” (v. 47); el segundo corresponde a aquel “que me oye y no hace lo que yo digo” (v. 49).
Y siguen, de inmediato, las historias del capítulo 7.
Primera historia: una delegación de dirigentes sinagogales de Cafarnaúnse acerca a Jesús. Va a transmitirle el mensaje que le envía un militar romano apostado en el norte de Palestina. No sabemos su nombre, solo que era oficial del ejército (centurión). El recado que le manda a Jesús no tiene que ver directamente con él, sino con uno de sus esclavos (“al que quería mucho”: v. 2). Jesús responde positivamente al llamado y se enrumba hacia la casa del centurión, a la que nunca llega: cuando ya está cerca, viene otra delegación (esta vez, de amigos) que le trae este recado de parte del militar: no es necesario que entres a la casa. Basta con que “des la orden” [como el propio centurión la recibe de sus superiores y la da a sus subordinados] y el esclavo quedará sano.
Los personajes centrales de este relato son Jesús y el centurión. Del esclavo solo se dice que esa era su condición, que su amo lo quería mucho, que estaba gravemente enfermo y que se sanó. Jesús es quien realiza el milagro de sanidad y, además, el que se sorprende; el centurión es el que envía los mensajes de intercesión y quien ejerce la fe a favor de un tercero.
La sorpresa de Jesús se debe a dos causas fundamentales: en primer lugar, a la intensidad de la fe (“tanta fe”: v. 9) de aquel hombre que se toma sus molestias a favor de un esclavo; y en segundo lugar, al hecho de que quien tiene tanta fe no pertenezca al pueblo de Israel (“ni aun en Israel”: v. 9), pues era un extranjero que, por motivos de su profesión y trabajo (“yo mismo estoy bajo órdenes superiores”: v. 8), radicaba en la región de Galilea.
Segunda historia: Al entrar en un remoto pueblecito ubicado al pie de una de las montañas galileas, en la llanura de Jezreel, Jesús se encuentra con un cortejo fúnebre que se dirige al cementerio del lugar. Una mujer llora, pues llevaba a enterrar a su único hijo, hijo huérfano de padre, ya que su madre era viuda. De la mujer que llora, Jesús siente honda compasión (v. 13). Es ella la que necesita esa compasión, porque el muchacho estaba muerto. Y a ella le dirige Jesús su palabra de consuelo que, probablemente, la mujer no entendería en aquel mismo momento: “No llores”. ¿Cómo no llorar en semejante situación! Pero a la palabra sigue la acción: “Enseguida [Jesús] se acercó y tocó la camilla”. Entonces sí se dirige al muerto (“dijo al muerto”: v. 14): “Muchacho, a ti te digo, ‘¡levántate!’”. El texto dice que “el muerto se sentó y comenzó a hablar” (v. 15); y Jesús lo entregó a su madre. El relato concluye con exultaciones de alabanza a Dios por parte del pueblo.
Y cambia la escena.
Tercera historia: Juan —que según el relato de Lucas es pariente de Jesús— se pudre en la cárcel. Ha recibido información acerca del ministerio itinerante de aquel Jesús a quien él había bautizado y sobre quien vio descender al Espíritu Santo. Sus discípulos debieron haberle contado del primer “sermón” que predicó Jesús en la sinagoga de Nazaret, basado en aquel texto que dice: “El Espíritu del Señor… me ha enviado a anunciar libertad a los presos”. Y a él, a Juan, preso en la cárcel, lo invade una angustiante duda: ¿Sería Jesús “el que había de venir” o debían esperar a otro? (v. 19). Y envía a dos mensajeros a plantearle esa pregunta al propio Jesús.
Y este, en vez de elaborar un discurso apologético, les muestra lo que ha estado haciendo y los envía de regreso a Juan para que le cuenten acerca de los diversos milagros que ha realizado, como indicación de que, en efecto, es el Mesías. La lista de esos milagros que enumera Jesús concluye con esta sorprendente declaración: “a los pobres se les anuncia la buena noticia” (v. 22).
Cuarta historia: Ahora estamos en un banquete. Un fariseo es el anfitrión. Su nombre (Simón) es el único que se menciona en el relato, aparte del de Jesús. Otros fariseos también han sido invitados, pero Jesús es el huésped de honor. Una mujer, sin ser invitada (¿sería conocida de Simón?) se mete en el banquete y se coloca a los pies de Jesús. Llora tan abundantemente que con sus lágrimas lava aquellos pies que tanto han caminado. Ella debe tener una larga cabellera, pues los cabellos le hacen de toalla. Luego besa y unge aquellos mismos pies.
El fariseo critica a la mujer por lo que hace y a Jesús por no saber “quién y qué clase de mujer es esta pecadora que le está tocando” (v. 39). Jesús, a su vez, regaña al fariseo Simón por no haber cumplido con las más elementales normas de hospitalidad y por no hacer lo que la mujer había hecho con creces.
Lo sorprendente de este relato es que a aquella despreciada mujer (¡no por Jesús!) es a quien se dirigen las más positivas y más significativas de las palabras que salen de los labios de Jesús en este relato. Son palabras que tienen que ver con perdón, amor, fe, salvación, paz (v. 47-50).
El siguiente capítulo comienza con una referencia —exclusiva de Lucas— a un grupo de mujeres que, junto con los apóstoles, acompañaban a Jesús (v. 1-3).
¿Qué significa esta “composición de lugar”?
(1) En este conjunto de historias nos encontramos con las siguientes categorías de personas: un extranjero, una viuda, un huérfano de padre, los pobres a los que se les anuncia el evangelio, una mujer.
(2) En el Antiguo Testamento —y de manera particular, pero no exclusiva, en la Torá y en la literatura profética— nos encontramos amonestaciones como las siguientes (citamos unos poquitos textos de los muchísimos que hay):
No maltrates ni oprimas al extranjero… No maltrates a las viudas ni a los huérfanos… (Éxodo 22.21-27)
Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos; que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama y da alimento y vestido al extranjero… (Deuteronomio 10.17-18)
Haréis fiesta delante del Señor…, junto con vuestros hijos y vuestros esclavos, y con los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas… (Deuteronomio 16.11)
El Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas… Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos… (Salmo 146 [145].9 y 7)
Si no explotáis a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas; si no matáis a gente inocente… yo os dejaré seguir viviendo aquí… (Jeremías 7.6-7)
No oprimáis a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. (Zacarías 7.10)
El Señor todopoderoso dice: ‘…seré testigo contra… los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros…’ (Malaquías 3.5)
Muchos más textos podrían aducirse, pero basten estos pocos.
(3) No deja de sorprender que de las cuatro “clases” de personas que encontramos en las historias de Lucas 7, tres aparezcan reiteradamente en textos del Antiguo Testamento como personas en las que Dios tiene especial interés. Pero no solo eso, pues Dios mismo legisla al respecto y ordena a los dirigentes del pueblo de Israel y al pueblo mismo que les presten a esas personas particular cuidado.
(4) En ese conjunto de historias, Lucas agrega un cuarto personaje: una mujer. Esta es receptora del perdón, del amor y de la paz de Dios, expresados frente al rechazo de la soberbia y el desprecio de un hombre (Simón el fariseo) y de un conjunto de hombres (los otros fariseos invitados al banquete) que critican a Jesús. Y para que no haya dudas en cuanto a lo que el evangelista quiere comunicar, añade de inmediato la “noticia informativa” de que un grupo de mujeres acompañaban, junto con los apóstoles, a Jesús, y eran ellas “las que los ayudaban con lo que tenían” (8.3).
La armazón de esta gran perícopa que es el capítulo 7 de Lucas (e incluidos el final del sermón del llano y el comienzo del capítulo
8) tampoco es, a nuestro entender, producto de la casualidad. Con la misma habilidad con la que construyó el emocionante relato de los capítulos 1 y 2 de su Evangelio, Lucas nos dice ahora que el personaje central de su historia, Jesús de Nazaret, no es ni más ni menos que el Dios que nos muestra su rostro de ternura, ternura que va dirigida, muy especialmente, a quienes más la necesitan y más la anhelan.
-III-
Planteamiento de la cuestión
Destacamos ahora, al igual que hemos hecho en los artículos anteriores, que para quien esté familiarizado con el Antiguo Testamento —aunque solo sea con base en la lectura que en nuestra jerga evangélica llamamos «devocional»—, leer o aun simplemente oír el texto de los primeros versículos del Evangelio de Juan hace que se evoque, casi al instante, el comienzo mismo de las Escrituras hebreas. La semejanza es obvia: «En el principio creó Dios» (Génesis 1.1) y «En el principio era la Palabra… y… era Dios» (Juan 1.1).
Hemos de tomar en cuenta, además, que la semejanza entre el primer capítulo de la Biblia (Génesis 1) y el primer capítulo del Cuarto evangelio (Juan 1) no se circunscribe a la simple similitud o a la identidad de las primeras palabras de uno y otro texto. Intentaremos mostrar que hay otros «puntos de contacto» entre la genesíaca narración teológicade la creación y el texto, también teológico, del Evangelio que lleva el nombre de Juan. Como veremos —¡ese es nuestro propósito!— los nexos que pueden establecerse entre ambos escritos no son meramente formales, sino que tocan también aspectos conceptuales (es decir, teológicos).
1. Los dos son textos poéticos
Respecto del Cuarto evangelio y, más específicamente, de los primeros dieciocho versículos que constituyen su prólogo, no hay duda alguna de que se trata de un poema. Ya los especialistas en el campo han señalado y analizado la estructura poética de esa parte del escrito joánico.
Y aunque algunos eruditos no consideran probado que Génesis 1 sea propiamente un poema, todos aceptan que en ese pasaje hay muchos elementos que son característicos de los textos poéticos. Es, en todo caso, una «narración poética», aunque no sea un poema en sentido estricto.
Aquí es necesario hacer una aclaración: hemos de recordar que cuando se habla de poemas o de poesía, este género literario no tiene las mismas características en todos los idiomas. Los patrones y criterios dominantes son, en cada caso, particulares de las respectivas culturas. (Como este no es el lugar apropiado para explicar este hecho, recomendamos al lector interesado en saber algo más sobre el tema, que lea la introducción a los Salmos que se incluye en La Biblia de estudio Dios habla hoy, publicada por Sociedades Bíblicas Unidas).
La poesía es el lenguaje de lo sublime, pues es capaz de trascender el concepto y expresar lo que de otra manera sería inexpresable. La poesía es el idioma de lo inefable, pues en ella lo inefable se oculta y se manifiesta a través de las palabras.
Cuando quiso hablar de los dioses y de la divinidad, el filósofo griego Jenófanes, precursor del eleatismo, lo hizo por medio de un poema. Y en un poema desarrolló su pensamiento —que él presenta como una especie de revelación de la diosa— el más grande de los exponentes de esa escuela, Parménides. Lo mismo hicieron, en el texto bíblico, los desconocidos autores del poema del Génesis y del poema joánico, respectivamente. Y, por cierto, ¡sí que fueron capaces de expresar lo sublime y numinoso!
2. Los dos textos —Génesis y Juan— se remontan al «principio»
En efecto, con la expresión «en el principio» comienzan ambos textos (aunque es muy probable que ambas secciones hayan sido lo último de esos libros que los respectivos autores escribieron).
De esa manera, al remontarse al «principio», Génesis da razón de todo: de la creación, de la comunidad (pueblo), de la persona y de la ley. También de la desobediencia humana y de la paciencia divina. Génesis es el libro del principio (del todo) y de los principios (de seres y de realidades particulares).
Y al comenzar sus escritos con las mismas palabras (los dos primeros vocablos, tanto del texto griego de Génesis como del Evangelio de Juan, son los mismos), el lector del Evangelio inmediatamente evoca el texto de la creación (o, más bien, del Dios creador).
Juan se convierte así en el libro de los nuevos principios. En las entrañas del «antiguo» comienzo se gestaba ya el nuevo comienzo, porque allá ya estaba la Palabra.
3. Ni Génesis ni Juan son una apología de Dios
Probar o demostrar su existencia no está entre los objetivos que persiguen esos libros.
Precisamente por eso, la primera vez que en esos textos se menciona a Dios (como Elohim, en Génesis; comoTheós, en Juan), se hace como parte de una afirmación categórica: «En el principio Dios [Elohim] creó los cielos y la tierra» y «En el principio… la Palabra estaba con Dios, más aún, era Dios».
Debe recordarse que el propósito fundamental de estos textos es soteriológico; o sea, el de dar testimonio de los actos salvíficos de Dios, que alcanzan su culminación cuando la Palabra se hizo historia, al hacerse carne, para dar su vida por los seres humanos. (Véase más adelante).
4. En los dos —Génesis 1 y Juan 1—, la Palabra ocupa un lugar centralísimo
En Génesis, la presencia de la palabra se manifiesta enfáticamente por medio del uso repetitivo, a modo de estribillo poético, de las fórmulas «Dijo Dios […] y fue así» (véanse los v. 6-7, 9, 11, 14-15, 24, 30) y también «Y fue la tarde y la mañana…» (v. 5, 8, 13, 19, 23, 31).
El Dios de la revelación bíblica es, desde el principio, «un Dios que habla». En el seno de la divinidad —en perspectiva veterotestamentaria no puede hablarse aún de trinidad— hay un diálogo eterno —que en teología cristiana se describirá como «comunicación intratrinitaria»—. Y ese Dios que reiteradamente pronuncia su palabra, le da al ser humano la capacidad de pronunciar, también él, su propia palabra. El Dios que «dijo», le dijo luego al hombre que dijera.
Esa palabra que Dios pronunció, nos dice Juan, estaba ya con Dios en el principio. Es más, nos dice que no solo estaba con Dios sino que, además, era Dios.
Ya desde el Antiguo Testamento hay una clara identificación entre Dios y el nombre de Dios, nombre que se constituye en «el Nombre». De ahí se deriva que tomar el nombre de Dios en vano es tomar en vano a Dios mismo, por lo que resulta ser un serio pecado contra el que nos advierte el tercero de los mandamientos del Decálogo.
En palabras de otros textos del Nuevo Testamento, la Palabra que es Dios tiene un nombre que no solo está sobre todo otro nombre (Filipenses 2.9), sino que se coloca —ya en teología trinitaria— al lado del nombre del Padre (y del Espíritu Santo: Mateo 28.19), por lo que resulta ser el único nombre salvador que existe bajo las estrellas (Hechos 4.12). Por eso, Juan pone en labios de Jesús las mismas palabras con las que Dios se refirió a sí mismo cuando se le reveló a Moisés: «Yo soy» (Éxodo 3.14b). Y, precisamente porque eran conscientes de lo que eso significaba, cuando Jesús pronunció esas palabras, los dirigentes judíos que lo escuchaban «agarraron piedras para tirárselas» (Juan 8.58-59).
Pero tanto Génesis como el Evangelio de Juan tienen mucho más que decirnos sobre la Palabra.
4.1 En Génesis y en Juan, la Palabra es la potencia creadora de Dios
En Génesis, Dios dice y lo que dice adquiere realidad «objetiva». Como diría Pablo, el de Tarso (aunque él lo refiere a la resurrección), Dios «llama lo que no existe como si ya existiera» (Romanos 4.17b). La reiteración ya señalada de la fórmula creadora («Dijo Dios… y fue así») abarca todo el espectro de la creación en el contexto de las concepciones cosmogónicas y cosmológicas del mundo en que fue escrito el poema: cielo y tierra, firmamento, aguas «oceánicas» primordiales, sol, luna, astros, mundo vegetal, mundo animal y ser humano (como grupo [humanidad] y como persona individualizada).
Este carácter repetitivo lo encontramos así mismo en el poema joánico. Ya no será necesario destacar los elementos particulares del conjunto creado, por lo que ahora se hace referencia a la totalidad: «Todo lo hizo por medio de ella [la Palabra]» (versículo 3a), «y sin ella nada hizo de cuanto existe» (versículo 3b), «un mundo que por medio de ella hizo Dios» (versículo 10b).
4.2 En Génesis 1 y en Juan 1, la palabra creadora crea VIDA
Toda vida (vegetal, animal, humana) surge, en el poema genesíaco, porque Dios dijo y, al decirlo, la llamó a la existencia. Para el autor de este texto, la vida, en cualquiera de sus formas, no puede explicarse satisfactoriamente aparte de la acción creadora divina.
Juan, por su parte, sigue una similar línea de pensamiento, pero la amplia de manera significativa:
En la Palabra estaba la VIDA. La Palabra era la matriz creadora de vida. A partir de esa afirmación, el Evangelio de Juan va a ir desarrollando aspectos novedosos de esa vida (algunos de ellos con claras resonancias del Génesis). Sucintamente:
(1) Así como en Génesis fue necesaria la aparición de las aguas primordiales para que brotara la vida (y sabemos que sin agua, la vida, tal como la conocemos, sería imposible), en Juan se usan metáforas que relacionan vida y agua: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva» (4.10), le dijo Jesús a la mujer samaritana, junto al pozo de Jacob; y el día más solemne de la fiesta de las Enramadas, Jesús afirmó, en voz alta, que del pecho del que creyera en él «habían de brotar manantiales de agua viva» (7.38).
(2) Juan relaciona también la Palabra con la vuelta a la vida, en el texto que narra la resurrección de Lázaro. En efecto, este vuelve a la vida al imperativo de la palabra de Jesús: «¡Lázaro, ven fuera!» (11.43). No fue necesario ni «tocar la camilla» (como en el caso de la resurrección del hijo de la viuda de Naín: Lucas 7.14) ni tomar «de la mano» al muerto (como hizo con la hija de Jairo: Lucas 8.54). Bastó su palabra, para que Lázaro reviviera. Ya el propio Jesús había dicho: «Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida» (6.63). Añadamos que él y sus palabras son una misma cosa.
(3) En Juan, Jesús ofrece a sus seguidores vida «abundante» (10.10).
(4) El propósito de la escritura misma de este Evangelio (20.31), como el propósito de la venida del propio Jesús, es que los seres humanos obtengan vida, calificada en este Evangelio como «eterna» (palabra esta que acentúa no la extensión temporal sino la calidad de la oferta que hace Jesús)
(5) La resurrección de Jesús se convierte así en la manifestación más decidida y definitiva del triunfo del proyecto de vida que él mismo representó. Ya lo había dicho: «Yo soy la resurrección y la vida» (11.25).
4.3 En los dos textos que comparamos, la palabra se relaciona con la luz
De hecho, según el relato de Génesis, las primeras palabras pronunciadas por Dios fueron: «¡Sea la luz!». La luz resultaba indispensable incluso para poder determinar los límites del día primero y para percatarse de la llamada a la existencia de todo lo demás (¡incluidos el sol y la luna!, que fueron creados el cuarto día). («Decidir» si esa explosión inicial de luz corresponde a la «explosión» del llamado Big-ban, lo dejamos para quienes tengan interés en esos temas).
En Juan se afirma de manera categórica que la vida que estaba (residía) en la Palabra (o se identificaba con ella) era, concomitantemente, «la luz de los hombres» (i. e., de los seres humanos: 1.4). Si la creación como tal no puede existir sin la luz, el ser humano, nos dice Juan, también requiere de la luz, no meramente para su vida biológica, como parte del conjunto creado, sino para vivir en tanto ser humano, para realizarse como tal, hecho a la imagen de Dios.
Y como en el caso de la vida, Juan también tiene más que decir respecto de la luz:
(1) Ningún ser humano, ni siquiera aquel de quien el mismo Jesús dijo que «no ha nacido de mujer nadie más grande» (Lucas 7.28), es la luz al modo como lo es Jesús. En efecto, de Juan el bautizador, dice nuestro autor: «Él mismo no era la luz» (Juan 1.8). La luz que es Juan es solo luz refleja: «Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer [en la Palabra que es la Luz]» (v. 7).
(2) A esa Luz original, las tinieblas «no pudieron eclipsarla» (v. 5). La separación de la luz y las tinieblas, en el relato del Génesis (1.3-5), se constituye en una especie de preanuncio simbólico del carácter permanentemente prevaleciente de la Luz. Hay, en la historia bíblica, recurrentes situaciones en las que se muestra el dominio de las tinieblas en su lucha contra la luz. Se ve ya desde el capítulo 3 del Génesis y se muestra con todo dramatismo en el relato de la muerte de Jesús, cuando «era ya alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde» (Lucas 23.44-45). El Evangelio acentúa, de diversas maneras, la continuidad de esa lucha y preconiza el triunfo de la Luz.
Puesto que la muerte es el lado más oscuro de la existencia humana, la muerte de la muerte, lograda con la resurrección de Jesús, se convierte en la garantía del triunfo final de la Luz y la imposibilidad de que, a esta, las tinieblas la «comprendan» (abarquen, encierren, apaguen, eclipsen) en forma definitiva.
(3) De este hecho se desprende el significado que en el Cuarto evangelio tienen los relatos que, directa o indirectamente, se refieren a la luz (incluidos los que aluden a la «ausencia de luz»). Por ejemplo:
— «Los hombres [o sea, los seres humanos] prefirieron las tinieblas a la luz» (3.19).
— En la fiesta de las Enramadas, no solo el agua sino también la luz ejercían una importantísima función en los actos litúrgicos de la celebración.
— En el contexto general de esa celebración, Juan incluye el relato de la sanidad del ciego de nacimiento: Jesús, que va de paso, ve a un hombre que, desde su nacimiento, no podía ver, pues era ciego (9.1): la Luz se enfrenta a la ausencia de luz. El ciego no pudo ver la luz que desparramaba sobre la pequeña Jerusalén el gran candelabro que, encendido, se colocaba en lo alto del Templo en un momento especial de la mencionada fiesta. Y Jesús, la Luz (9.5), da luz a los ojos muertos de aquel desdichado, que luego pudo exclamar, con absoluta convicción: «Una cosa me consta, que yo era ciego y ahora veo» (v.25).
4.4 En Génesis, la palabra creadora revela el carácter de quien la pronuncia. Y en Juan, sucede algo parecido.
La creación no es solo una mera manifestación de poder, como si de asombrar a los demás (¿a quiénes?) se tratara o como si se tratara de la autosatisfacción del ejercicio del poder por el poder. No fue un «acto espectacular», por muy espectacular que puedan ser un amanecer, una puesta de sol, una aurora boreal o infinidad más de fenómenos o cosas de la naturaleza.
Fue, más bien, un acto que expresa la «gratuidad» divina, que muestra al Dios de gracia, que crea porque lo que crea no puede ser sino bueno y porque ama lo que crea y, sobre todo, a quienes crea. Esa es la especie de aire fresco y refrescante que se respira a lo largo de todo el poema, muy particularmente en la casi machacona iteración de otra fórmula del estribillo: «Y vio Dios que era bueno» (v. 3, 10, 12, 18, 21, 25), modificada después del último acto creador: «Y vio Dios cuanto había hecho, y era bueno en gran manera» (v. 31).
Esta expresión de gracia se manifiesta continuamente en los relatos que siguen, por medio de metáforas y narraciones simbólicas llenas de expresividad y de significado: pone al hombre a trabajar la tierra, le da poder de poner nombre a los animales, se pasea por el huerto, y al hombre y a su mujer, avergonzados por haber preferido escuchar a un animal («la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho»: 3.1) en vez de escuchar la voz de Dios, les hizo túnicas de pieles y los vistió. ¡Qué Dios, ese Dios! En nada semejante a Baal, ni a ningún otro dios de las cortes celestiales.
Por su parte, Juan —¡cuánto tiempo había pasado y cuánta agua había corrido, desde aquel entonces, bajo el puente de la historia!— es más explícito. También echa mano de metáforas excelentes. Y, entre otras verdades, nos dice: «A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único, que es Dios y goza de la intimidad del Padre, es quien lo ha dado a conocer» (1.18). «Dar a conocer» es «explicar, interpretar, hacer la exégesis». Y pocos versículos antes de ese, la grande y misteriosa afirmación que le da sentido a todo el Evangelio: «La Palabra se hizo hombre y se estableció entre nosotros» (v. 14). La revelación llega a su culmen. Para los cristianos, todo girará desde entonces alrededor de ese hecho que algunos caracterizaron en el pasado como «el evento Jesús». Solo que no fue algo ni alguien eventual: Dios se revela ahora —según dijo un gran pensador del siglo pasado— como un Dios tan poderoso que es capaz de limitarse a sí mismo asumiendo la forma de siervo (véase 13.1 y s.), habiéndose hecho semejante a los hombres (1.14; Filipenses 2.5-11). La encarnación de la Palabra no fue un disfraz de actor de teatro o de payaso (como fueron las «encarnaciones» de los dioses del Olimpo).
Pablo dirá: «Dios, que mandó surgir la luz de las tinieblas, es quien la ha encendido en nuestro corazón, para que podamos reconocer su gloria en el rostro de Jesucristo» (2 Corintios 4.6). El Dios de poder, que se manifiesta en la creación como un Dios de gracia, se manifiesta ahora como un Dios que se hace frágil: cercano, muy cercano a los frágiles seres humanos, con la fragilidad que da la solidaridad.
4.5 En Génesis, como en Juan, la palabra nos hace hijos
En el relato de Génesis, Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen»; y luego afirma el texto: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó» (1.26-27). No creó Dios a un nuevo ser semejante a los otros seres que ya había creado. A este nuevo «ser» —hombre y hembra— lo hizo a su semejanza, especie de «imágenes» de su creador. En otras palabras, los hizo «hijos» (compárese con Lucas 3.38: «de Enós, de Set, de Adán, de Dios»).
En Juan, a los hijos rebeldes, que eran «suyos» (es decir, de la Palabra) y que no lo recibieron, la Palabra que los ilumina (v. 4) les ofrece el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen (confían) en su nombre (es decir, en ella: v. 11-12).
La misma palabra que creó originalmente a los primeros hijos, ahora los recrea. El Dios que por su palabra creó un «pueblo», ahora recrea una nueva comunidad que es comunidad de creyentes, es a saber, de seguidores de la Palabra.
5. En Juan —a diferencia de Génesis— la Palabra se hace un hombre
Juan avanza mucho más, hasta un «punto de choque» con la tradición judía de todos los tiempos. Lo adelantamos ya en el punto trasanterior, al citar lo que, en este Evangelio, puede considerarse como una frase lapidaria: «La Palabra se hizo hombre». La Palabra se hace historia al hacerse parte integral de nuestra historia. Pero no se trata de un «hombre genérico», sino de un hombre de carne y hueso, que asume nuestra naturaleza limitada y frágil («pero sin pecar», explicitará el anónimo autor de Hebreos: 4.12). Es, como afirmó Juan Mackay, el “Universal concreto». Y nace, como nace todo ser humano, y vive y aprende, y sufre y goza, y se angustia y ríe, y muere como todos los mortales. También él, y con mucha más razón, pudo haber afirmado lo que dijo el poeta latino: Homo sum, nihil humanum a me alienum puto («Soy un ser humano; no considero extraño nada que sea humano»). Ni el pecado, porque aunque no lo cometió, sí lo asumió; el nuestro.
Conclusión
Cerramos aquí esta especie de tríptico.
A nuestro modesto entender, esta presencia del Antiguo Testamento en el Nuevo resulta sumamente dramática, plena de significado y en extremo reveladora, sobre todo para aprender más de ese Jesús a quien nos atrevemos a llamar «Señor» y de quien nos atrevemos a considerarnos discípulos. Ese Jesús que se nos presenta como un nuevo Moisés superior a Moisés, como el Dios del extranjero, del huérfano, de la viuda y del pobre y que es la Palabra que se hizo hombre.