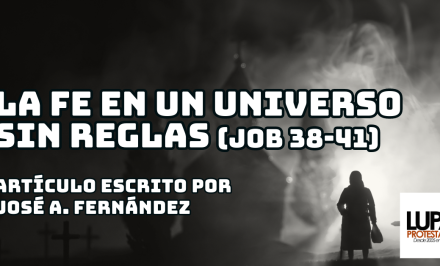Escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí (Juan 5, 39 BTX).
La Reforma nos devolvió en el siglo XVI algo que habíamos perdido durante los siglos anteriores, es decir, el acceso a las Escrituras. No exactamente porque estuvieran ocultas o prohibidas, como se suele afirmar en ocasiones, sino porque se entendía que eran peligrosas en manos de gentes ignorantes. De ahí que la Iglesia occidental de aquellos siglos las preservara principalmente en una lengua a la que solo los eruditos tenían acceso (el latín) y que las trabajaran únicamente clérigos muy piadosos y bien formados, aunque no exentos de error en sus apreciaciones sobre ellas.
De ahí que la Iglesia occidental de aquellos siglos las preservara principalmente en una lengua a la que solo los eruditos tenían acceso (el latín) y que las trabajaran únicamente clérigos muy piadosos y bien formados, aunque no exentos de error en sus apreciaciones sobre ellas.
La labor de los Reformadores puso a disposición de los creyentes de a pie el inmenso tesoro que es la Biblia en lenguas vernáculas, de lo cual todavía hoy nos beneficiamos los cristianos. Pero también puso algo más. El gran principio SOLA SCRIPTURA, junto con los otros bien conocidos SOLA FIDES, SOLA GRATIA y SOLUS DEUS, va acompañado por uno más sobre el que deseamos llamar hoy la atención. Nos referimos al SOLUS CHRISTUS, que es el que da color y sabor a todo el resto, y que sin darnos cuenta, podemos tener la tendencia a dejarlo de lado.
Es bueno recordar que nos llamamos a nosotros mismos “cristianos” (que nos definamos después como “protestantes”, “evangélicos”, “católicos”, “ortodoxos”, “coptos”, o lo que queramos, no es sino un añadido, una especie de mote o de apodo). Y que “cristianos” significa “discípulos de Cristo”, “seguidores de Cristo”, “creyentes en Cristo”. Nuestra finalidad como Iglesia no es otra que la proclamación de Cristo, de su vida, de su mensaje, de sus hechos, de su muerte, de su resurrección, de su próxima parusía. En una palabra, de su salvación, de la redención que nos ha traído en cumplimiento del designio misericordioso de Dios Padre. Solo podemos saber de Cristo con certeza a través de la Escritura, como nos recuerdan los bien conocidos versículos 27, 44 y 45 del último capítulo de Lucas, o el que encabeza nuestra reflexión, pero al mismo tiempo esa Escritura solo tiene sentido en tanto que señala hacia él. A ninguno de los Reformadores se le pasó por la cabeza que la Biblia fuera en sí misma el centro de su mensaje para la Iglesia. Solo Cristo puede ser ese centro. De nada sirve acercarse a la Escritura pensando que en ella vayamos a encontrar una mina de informaciones varias, si no hallamos en sus páginas la obra redentora de Cristo.
Sinceramente, resulta preocupante el biblicismo integrista de más de uno (y más de dos, de tres y de ciento) que sube al púlpito para hacer alardes de erudición escriturística o para utilizar la Palabra de Dios como si fuera un martillo de herejes, un compendio de la historia universal, un manual de respuestas para todo, un horóscopo más seguro que el que aparece en las revistas del corazón, un código moral infalible o un arma arrojadiza contra el evolucionismo o algunas filosofías contemporáneas, simple y llanamente. Las antiguas escrituras hebreas del Antiguo Testamento carecen de sentido para los creyentes si no apuntan hacia Cristo, por muy grande que sea su valor literario o por muchos datos históricos que puedan contener. El Nuevo Testamento mismo sería simple hojarasca si no lo impregnara la figura señera de Jesús de Nazaret desde su primer versículo hasta el último.
El mejor uso que podemos hacer de la Biblia, de las Escrituras a las que llamamos Palabra de Dios, tanto en el púlpito como en el aula, o en nuestra vida cristiana, es precisamente permitirles que lo sean de verdad. Es decir, buscar en ellas lo que Dios realmente ha querido que encontremos en sus páginas, que no es otro que Cristo.
Nos adherimos firmemente al gran principio reformado SOLA SCRIPTURA tal como lo entendieron Lutero y los Reformadores, es decir, en estrecha combinación con el SOLUS CHRISTUS. Únicamente de esta manera la lectura y estudio de la Biblia deviene una bendición para la Iglesia y para cada cristiano.