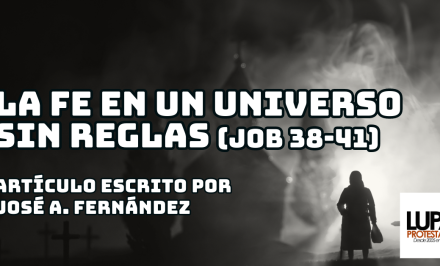“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos” (Hechos 1:9-11)
Fue alzado, dicen las Escrituras. O ascendió, fue levantado, elevado, o llevado a las alturas o al cielo, como dicen distintas versiones de la Biblia española. No queda duda del testimonio que quiere dar el autor de los Hechos. Como tampoco queda duda del testimonio que encontramos en uno de los finales de Marcos (añadido de forma tardía al evangelio):
“Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo” (16:19), o al final de Lucas: “Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo” (24:51), o a mitad de Juan: “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo” (3:13). Y no queda duda de que esta idea de “subir a (o descender de) los cielos” alimentó buena parte de la imaginación de los primeros cristianos. No podemos olvidar, por ejemplo, al autor de 1 Tesalonicenses hablando de los que serán “arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire” (4:17), o de aquel “hombre en Cristo” que “fue arrebatado al tercer cielo” (2 Corintios 12:2). No podemos negar que esta imagen de subir a los cielos ocupó un lugar privilegiado en la imaginación cristiana de entonces, como tampoco podemos negar que ocupa un lugar privilegiado hoy. Pero sí que queda la pregunta: ¿ascendió realmente Jesús a los cielos?, ¿estamos leyendo en estos pasajes el testimonio real, histórico y visual de los allí presentes?
Ya en los años 60, el autor cristiano J.A.T. Robinson se atrevió a cuestionar esta forma de hablar en su libro Honest to God [Honestos con Dios]:
“La Biblia habla de Dios como ‘ahí arriba’. No hay duda de que esta imagen de un universo de tres plantas, de un cielo arriba, una Tierra debajo y unas aguas bajo la Tierra, fue una vez entendida de forma literal… La imagen de un Dios ‘ahí arriba’ sobrevivió como una descripción literal válida de la realidad por muchos siglos, pero hoy nos enfrentamos a una doble crisis. La ciencia y la tecnología han dado un golpe sicológico, si no lógico, definitivo a la idea de un Dios situado literalmente ‘ahí fuera’, y esto ha coincidido con el sentir general de que esta imagen mental de Dios puede servir más de piedra de tropiezo que de ayuda a la hora de acercarnos al mensaje de los evangelios.”
La protesta de Robinson no es solamente contra el Dios de “ahí arriba” sino también contra el Dios de “ahí fuera”. Y sin duda esta protesta debería hacernos pensar detenidamente en el tipo de Dios en el que creemos y en el lugar que el literalismo bíblico debería ocupar en nuestra fe. Pero sospecho que Robinson llegó mucho más lejos en su crítica de lo que muchos cristianos son capaces de entender hoy, porque si bien la idea del Dios de “ahí fuera” debería ser motivo de profunda reflexión, un buen número de cristianos ni siquiera se han parado a pensar acerca del Dios de “ahí arriba”. Hans Kung dice en su libro Credo:
“¿Cómo hay que entender esa ascensión a los cielos? Hoy no harán falta largas explicaciones sobre el hecho de que tal ‘ascensión’ al ‘cielo’ – demostrada ad oculos el día de la Ascensión en algunas iglesias mediante la elevación mecánica de una estatua de Cristo hasta el techo de la iglesia – está basada en la concepción antigua – que ya no compartimos hoy – del universo según la cual éste consta de tres niveles. ¡Como si Jesús hubiera emprendido una especie de viaje cosmonaútico! Sería absurdo afirmar hoy algo así. Pero en aquel entonces esa idea, hoy inaceptable, era normal.”
Pero a mí me queda la duda de si realmente los cristianos de nuestras iglesias son capaces en líneas generales de separar el mensaje de la Biblia de la terminología usada para transmitirlo, de tomar uno y de dejar la otra a un lado. Porque sospecho que si un pastor sube a un púlpito a predicar sobre Hechos 1 y se refiere a la ascensión de Cristo como una forma de hablar, como una metáfora que apunta a un nuevo tipo de presencia de Cristo en medio de su pueblo, a más de un cristiano le crujirían las neuronas. No me cabe duda de que muchos cristianos protestarían ante tal explicación y obligarían al pastor a cambiar su sermón (a riesgo de ser expulsado de la iglesia por liberal). Y digo que no me cabe duda porque veo constantemente actitudes como estas incluso al tratar con textos cuyo sentido mitológico debería ser obvio. Si hay hoy cristianos (y no pocos) que se basan en Génesis 1 para rechazar las evidencias científicas y creer que el universo tiene 6000 años de antiguedad, ¿cuántos más habrá que protestarán ante la posibilidad de que los autores de estos textos no estuvieran hablando de una ascensión literal de Cristo a los cielos?
Y sin embargo las evidencias textuales apuntan en esa dirección, si es que nos atrevemos a leer la Biblia tal y como ella es. En su libro, Exploring the New Testament (vol. 1) [Explorando el Nuevo Testamento], D. Wenham y S. Walton escriben lo siguiente acerca del autor del evangelio de Lucas y de los Hechos:
“Lucas presenta su versión en forma narrativa, pero no escribe simplemente para entretener sino también para persuadir, como el comienzo de su evangelio indica de forma clara (Lucas 1:3f). Por tanto, al leerlo intentamos escuchar lo que está intentando decir en y a través de su narrativa.”
Aunque a menudo es muy poco apreciado, este punto es muy importante porque nos ayuda a descrubrir que existe una separación entre las palabras del autor y el sentido, o las razones, detrás de ellas. A veces los autores utilizan formas de hablar no literales para transmitir ciertas verdades. Nadie que haya leído novelas hoy día, aunque sean novelas históricas, sería capaz de confundir la verdad histórica de lo que pasó literalmente con el mensaje que se está intentando transmitir por medio de esas historias. De la misma forma, nadie diría que si lo que está leyendo no es la verdad histórica y literal entonces es que no hay ninguna verdad en absoluto. Lo cierto, y esto lo sabemos todos de sobra, es que la verdad a veces se transmite de formas distintas, unas veces de forma histórica y literal y otras no. Y esto es así hoy, como era así (con ciertas diferencias históricas) en tiempos bíblicos. Veamos lo que dice D.E. Aune en su libro, The New Testament in its literary environment [El Nuevo Testamento en su entorno literario]:
“Los historiadores eran entrenados en retórica, no en historiografía… los historiadores manipulaban y embellecían los eventos históricos hasta un punto que resultaría inaceptable desde el punto de vista de la historia moderna… ‘historia’ no estaba en el currículo de los colegios griegos y romanos; la mayoría de los historiadores recibían una educación formal en retórica, y hacían uso de esa educación a la hora de escribir historia.”
Y esta diferencia entre “historia” y “retórica” es importante, aunque solo sea porque nos muestra una diferencia con la forma en la que entendemos hoy el término “historia”. En aquellos entonces, según Aune, los libros de retórica explicaban que las narrativas debían ser “veri similis”, es decir, “parecidas a la verdad”. Y con esto lo que se quiere decir es que lo importante no es tanto la verdad literal de la historia que se está contando, sino la plausibilidad de dicha historia, que la historia esté escrita de tal forma que aumente la probabilidad de que los que la lean o escuchen puedan creela. De nuevo en palabras de Aune: “La preocupación de los historiadores era a menudo convencer a los lectores de que su relato de los eventos era más creíble que la de otros historiadores”. Justo la preocupación que parece tener el autor de Lucas y Hechos.
Que esta es la principal preocupación tanto de este escritor bíblico como del resto debería ser evidente al hacer una cuidadosa (y no tan cuidadosa) comparación de los textos bíblicos. No sin razón, J. Jeremías escribe sobre los relatos de Pascua en su libro, New Testament Theology [Teología del Nuevo Testamento]:
“El problema literario más sorprendente que nos encontramos hoy cuando investigamos las historias de Pascua son las grandes diferencias estructurales entre las narraciones de la Pasión y las historias de Pascua. En la Pasión, todos los evangelios, dejando a un lado ciertas diferencias en detalles, tienen una estructura común tradicional: entrada – última cena – Getsemaní – arresto – juicio frente al Sanedrín – negación de Pedro – historia de Barrabás – condenación de Pilato – crucifixión – entierro – tumba vacía. Las historias de Pascua son bastante diferentes. Como mucho podemos hablar de una secuencia: tumba vacía – apariciones. Pero más allá de esto las historias son muy variadas.”
Cualquiera puede hacer el ejercicio de comparación y comprobar por sí misma/o que esto es así. Y tales diferencias textuales apuntan a una preocupación, no tanto con la historia literal de lo que realmente ocurrió, sino más bien con intentar persuadir a los lectores acerca de una versión determinada de los hechos. Sin embargo, podríamos preguntar en este punto: “Si el autor de Lucas y Hechos era libre de elegir (o incluso inventar) su historia y quería ser creíble, ¿no habría utilizado una historia distinta a la que aparece en Hechos 1:9-11, una menos fantástica?”. Esta pregunta no hace otra cosa de demostrar las dificultades que tenemos, como personas de nuestro tiempo, de entender la mentalidad antigua, incluso cuando hemos bebido durante años de la terminología bíblica. La pregunta debería ser: “¿Dónde podría un escritor de aquella época encontrar textos tradicionales, creíbles y aceptados, para transmitir la verdad que quería transmitir acerca del Jesús resucitado?”. Y lo cierto es que los judíos antiguos tenían ejemplos de sobra de textos y tradiciones a su alrededor acerca de ascensiones a los cielos de personajes importantes, y estos textos eran ya aceptados y creídos sin problemas. Por tanto, ¿qué mejor vehículo para hablar de la ascensión de Jesús que otros textos ya aceptados sobre otras ascensiones?
Una de estas conocidas y aceptadas historias era la del profeta Elías, transportado a los cielos “en un torbellino” (2 Reyes 2:11), uno de los profetas que aparece a menudo también en los evangelios. Dado que los textos bíblicos no relatan la muerte de Elías, se había desarrollado la tradición de que el profeta volvería en los últimos tiempos (Malaquías 4:5-6). Un buen número de textos judíos compartían esta expectación de la venida de Elías, en algunos casos incluso sustituyendo al esperado “siervo de Dios”. Y estas tradiciones no pertenecían únicamente a los judíos: en el Apocalipsis de Elías, un texto cristiano del siglo III, se habla de la venida de Elías junto a Enoc (otro que había ascendido según la tradición). Estas creencias aparecen reflejadas también en los evangelios (ver, por ejemplo, Marcos 9:11), incluso en labios de Jesús (vv.12-13; Mateo 11:14).
Los paralelos entre la ascensión de Elías y la de Jesús son bastante evidentes. Solamente tenemos que comparar los primeros versículos de Hechos 1 con los de 2 Reyes 2 (un interesante ejercicio para quien quiera hacerlo). Y si extendemos esta comparación al resto de los textos judíos, tanto los que aparecen en el

Antiguo Testamento como los que no, un cierto patrón emerge poco a poco que ofrece ciertos elementos comunes que aparecen en las historias de ascensiones de profetas importantes para el pueblo. En su tésis, The ascension of Jesus: A critical and exegetical study of the ascension in Luke-Acts and in the Jewish and Christian contexts [La ascensión de Jesús: Un estudio crítico y exegético de la ascensión en Lucas-Hechos y en los contextos judíos y cristianos], J.A. Mihoc nos ofrece algunos de estos elementos tras comparar los textos. Entre ellos encontramos: un periodo de 40 días de instrucciones finales, un último discurso antes de ascender, una ascensión que tiene lugar durante el discurso, la expectación escatológica, la oración de la comunidad a Dios y el uso libre de ciertos elementos comunes presentes en historias de ascensiones, como montañas, ángeles, carros o nubes.
Muchos de estos elementos aparecen en los relatos de la ascensión de Jesús en la Biblia. Limitándonos al evangelio de Lucas y al libro de Hechos, resulta chocante comparar estos dos textos. Nos podríamos preguntar, por ejemplo, qué llevaría a un mismo autor (si es que ambas fueron escritas por el mismo autor) a añadir 40 días entre resurrección y ascensión en uno de estos dos relatos con respecto al otro. O qué le llevaría a añadir una nube a la historia, o dos ángeles, o la promesa del retorno del profeta. Y no tendríamos una respuesta obvia de no ser porque disponemos de un conjunto de elementos tradicionales que los autores de la época podían usar para crear sus relatos de la ascensión de Jesús. En el caso de Hechos, hay pocas dudas de que el autor utilizó, entre otros, el texto de 2 Reyes como fuente principal. Mihoc, citando a M.C. Parsons, confirma esta dependencia:
“La ascensión de Jesús en Hechos se parece mucho a la literatura greco-romana en cuanto a cierto elementos característicos – nubes, ángeles y montañas parecen ocupar un papel mucho más significativo en textos paganos que en la literature judía. Sin embargo, en términos de terminología, este relato es mucho más cercano a la literatura judía, particularmente a los textos de Elías.”
Es particularmente interesante la inserción de la nube en el texto de Hechos. Algunos autores comparan esta nube con la de la transfiguración, un relato en el que Elías aparece de nuevo. Otros hablan de la necesidad literaria de la nube como elemento de separación entre la tierra y el cielo, o quizá como conexión con la “futura” venida del Hijo del Hombre del libro de Daniel. Sin embargo, lo que tiene que quedarnos claro es que lo verdaderamente importante de esta nube no es su presencia real, literal e histórica, sino su conexión simbólica con los otros elementos escatológicos relacionados con las ascensiones mostrados más arriba. Así lo entendieron al menos los antiguos cristianos: “él [Mesías] montará en las nubes y viajará a la casa celestial dejando al mundo el relato del evangelio” (Oráculos Sibilinos 1:379-382). La nube se convierte aquí en vehículo de transporte, un elemento común en este tipo de historias de la époc
Todos estos elementos apuntan a un entendimiento del autor de Hechos un tanto separado del que a menudo los cristianos literalistas de hoy tienen. No vemos aquí a un autor que relata eventos de forma literal e histórica (en el sentido moderno de la palabra), sino a un autor que crea un texto “parecido a la verdad” con la intención de persuadir a los lectores acerca del mensaje que quiere transmitir. Mihoc lo expresa bien, usando palabras tomadas del autor C.H. Talbert:
“Cualquier explicación que considere a Lucas como un historiador en el sentido moderno de la palabra cuya preocupación principal es la precisión de los eventos relatados ha de ser abandonada. Como tampoco es probable que el autor de Lucas-Hechos pueda ser entendido como una especie de historiador que incluya todas las tradiciones que conozca para ser justo con ellas. Desde luego esta no fue la forma en la que trató al evangelio de Marcos. A la luz de los estudios modernos de los textos de Lucas, la explicación más factible es aquella que considera al autor como un escritor creativo.”
Quizá esta sea la mejor conclusión. Desde este entendimiento los problemas expresados por J.A.T. Robinson o H. Kung desaparecen. Es cierto que esto no responde a todas las preguntas. Aún nos queda la duda: si Jesús resucitó corporalmente, ¿qué ocurrió con él? En esta columna no he intentado responder a esto. Lo más probable es que nadie pueda. Quizá lo máximo que podemos hacer es lo que el autor de Hechos hizo, acercarnos a estas preguntas con poesía más que con prosa. Quizá tengamos que aprender a vivir sin conocer todas las respuestas. Pero lo que el Cristianismo no nos pide es que convirtamos la poesía en prosa.