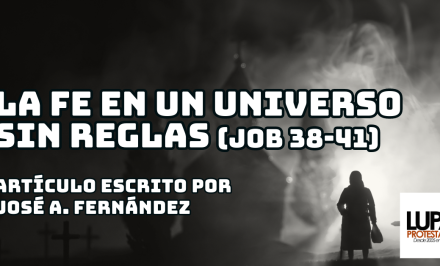Y desde aquel día, el nombre de la ciudad será YHVH-Sama (Ezequiel 48, 35b BTX)
Esta semana hemos estado leyendo con mucha atención en nuestra biblia el libro del profeta Ezequiel. La verdad es que ha sido siempre un escrito problemático dentro del conjunto del Antiguo Testamento. Tan problemático que a los propios judíos en su momento les hizo cuestionarse si había que incluirlo o no dentro del canon (algunos rabinos veían que no encajaba bien en el conjunto, ya que, a su parecer, contradecía la Sagrada Torah, la ley de Moisés); acabaron incluyéndolo —¡gracias a Dios!—, pero desaconsejando su lectura a los más jóvenes. Tan problemático que a lo largo de los siglos se ha convertido en fuente de las más estrambóticas especulaciones, desde los cabalistas medievales que procuraban desentrañar secretos arcanos de sus capítulos iniciales, hasta quienes muy recientemente han pretendido leer en ellos testimonios históricos de “visitas de extraterrestres”. Tan problemático, finalmente, que hoy en día no son pocos los cristianos, especialmente en el mundo evangélico, que “se pierden” literalmente en su lectura con interpretaciones a cual más fantasiosa sobre el devenir político del Oriente Medio y del conjunto de la humanidad, que creen a pies juntillas estar reflejado en sus capítulos finales.
Tan problemático que bien merece le dediquemos una pequeña reflexión.
Vaya por delante que el libro de Ezequiel es un escrito muy serio, nada especulativo. De hecho, dígase lo que se quiera, no hace concesión alguna a ningún tipo de fantasía. Las imágenes que emplea, aunque a nosotros nos puedan parecer extrañas (y así las catalogaron ya en la antigüedad los propios judíos, que no las entendían bien), están muy lejos de describir mundos oníricos o evidenciar problemas psíquicos del autor, pese a lo que a veces se ha dicho en algunos círculos. Se presentan, por el contrario, como recursos propios de una mente privilegiada, dotada de gran inteligencia y al mismo tiempo de una elevadísima sensibilidad estética, para transcribir realidades harto crudas y al mismo tiempo vehicular un mensaje de consolación en un momento crucial en el que la propia existencia del pueblo de Dios parecía en entredicho. De ahí la perennidad de su anuncio. De ahí también su reconocimiento como escrito inspirado e inspirador. De ahí su actualidad en definitiva.
Ezequiel describe la condición de sus contemporáneos judaítas, siempre según el oráculo divino, con un término que ya debía sonar mal en su momento, pero que reflejaba las cosas tal como eran: casa rebelde. La rebeldía del profeso pueblo del Señor llegaba a tales extremos que la nación entera se veía entregada a la idolatría más abyecta en todas las capas de la sociedad y en todos los lugares de su habitación, incluso en la propia ciudad de Jerusalén, pese a su status de ciudad elegida por Dios; peor todavía, hasta en el templo, hasta en las cámaras más ocultas del propio santuario divino, en las que la zoolatría campaba por sus fueros. No analiza el profeta las causas de aquel desprecio evidente hacia su Dios, de aquella ingratitud de Israel para con su Hacedor. Se limita a describirla como un hecho bien patente, una trágica realidad que deja en entredicho la pretendida fidelidad hebrea al pacto divino y que invita a los lectores del libro a un autoanálisis sincero y a una buena dosis de humildad. Ezequiel viene a decirnos que no hay que jactarse tanto de pertenecer al pueblo de Dios, sino que hemos de asumir más bien las responsabilidades individuales y colectivas inherentes a esa profesión de fe. Porque, y he aquí una de sus aportaciones más discutidas, la rebeldía de Israel no era algo nuevo ni extraño; venía de antiguo, o mejor dicho, desde siempre.
El libro de Ezequiel, en efecto, presenta en algunos de sus capítulos (el 16 y el 23, más concretamente, con algunos retazos repartidos a lo largo de todos los demás) una visión completamente distinta de la historia de los orígenes de Israel y de la ciudad de Jerusalén, nada edulcorada, ajena a cualquier tipo de idealización o mitificación, y como gustan de decir algunos estudiosos, opuesta a las que se leen o se sugieren en otros escritos bíblicos. Lejos de describir a un pueblo fiel y esclavizado que mantiene heroicamente la llama de la fe en medio de las tinieblas, pinta un cuadro de idolatría y paganismo repugnante que se manifiesta desde el mismo comienzo de su existencia como nación. Egipto y el desierto del Sinaí son los escenarios de la infidelidad colectiva de Israel, y la posesión de Canaán no hará sino acrecentar esa condición de rebeldía persistente ante los mandatos divinos. La historia de Israel no es, por lo tanto, sino una relación de hechos vergonzosos y de manifestaciones de impiedad. Se comprende que este libro tuviera problemas para entrar en el canon. Hería demasiado la sensibilidad de unos maestros judíos que idealizaban su pasado nacional. Sigue hiriendo hoy la sensibilidad de más de un lector cristiano, que ve incongruencias en estos pasajes, que quizás no soporta se desmonte todo un enfoque idealizado de la historia sagrada y se tracen con líneas demasiado claras unas escenas y unos cuadros nada edificantes que agreden por su realismo desnudo.
Con tales premisas no nos ha de extrañar que una buena parte de este escrito la ocupen oráculos que pronuncian juicios devastadores sobre la tierra de Judá y sobre el mundo que la circundaba, pueblos y naciones en los cuales la idolatría se materializaba en una soberbia desmedida de cada uno para con sus semejantes y, como consecuencia natural, en una injusticia social por demás inhumana. Lo trágico del libro de Ezequiel es que cuanto deja escrito, lejos de limitarse a reflejar situaciones de su mundo y su momento, parece describir nuestra sociedad actual, no en un sentido “profético” mal entendido, sino en el más auténtico; es decir, no como una “predicción” o una “anticipación sobrenatural o milagrosa” de lo que ocurre realizada con siglos de antelación, sino como un mensaje de repulsa perenne hacia todo aquello que atenta contra la dignidad de la persona humana, que es el pecado más abominable ante los ojos del Creador. La idolatría, no nos llevemos a engaño, está íntimamente entremezclada con el egoísmo. En realidad, es muy difícil separar la idolatría de la egolatría, ya que empeñarse en adorar a otro absoluto por encima del Creador del universo, sean animales, astros o cualquier otra cosa, supone un acto de rebeldía y de autoafirmación del ego, pura y simplemente. De ahí las injusticias de todo tipo, de ahí la opresión de los más débiles, de ahí el menosprecio por la vida de los demás, de lo que las sociedades se dicentibus cristianas no se libran, desgraciadamente. El libro de Ezequiel, con su peculiar lenguaje, nos advierte de continuo que tales situaciones sólo acarrean juicios devastadores por parte de Dios, pues el Señor aborrece la injusticia hasta unos extremos difíciles de calibrar.
Nuestra reflexión sobre Ezequiel, no obstante, sería incorrecta sin mencionar un último aspecto, que es la presencia permanente de Dios sobre y con su pueblo, o sea, una presencia salvadora y restauradora. Un último aspecto que es al mismo tiempo el que enmarca y colorea todo el escrito. El primer capítulo se abre con la impactante visión del “carro” divino, la famosa merkabah de los cabalistas judíos y especuladores de todos los tiempos, por medio del cual Dios se desplaza desde la Jerusalén a punto de ser destruida hasta el lugar de Babilonia donde se encuentra el profeta con otros cautivos. Dios está presente en toda su majestad, en la plenitud de su omnipotencia, bien simbolizada por el carro y los misteriosos querubines que tiran de él, para castigar, pero también para amonestar, para advertir, para restaurar a su pueblo, se encuentre donde se encuentre, en su tierra o en otra. Y los últimos capítulos del libro describen un magnífico templo, una morada divina permanente que da nombre incluso a la ciudad, Yahweh Samá, o sea, El Señor está allí, cuya materialización real, más que en un hipotético edificio que un día pudiera alzarse en la Jerusalén actual, se realiza en alguien de quien se dice que su nombre será Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, y que vive y reina para siempre porque es nuestro Redentor, nuestro Rey y nuestro Sumo Sacerdote. Ezequiel se enmarca entre estas dos manifestaciones divinas, una al comienzo y otra al final. Sus capítulos y versículos se encierran entre dos hechos por demás significativos: la presencia de Dios para anunciar juicio y la misma presencia para anunciar restauración. Sólo así entendemos pasajes tan crudos como los que antes mencionábamos u otros en los que se describe muerte y desolación en Jerusalén y en toda la tierra, pero también aquéllos en los que vemos al pueblo levantándose como una multitud en medio de un valle de huesos secos o en los que leemos acerca de un manantial de aguas vivas que surgen del templo de Dios y difunden vida por doquiera que corren. Y es que Dios siempre está ahí, con su pueblo, con nosotros, en los buenos momentos (¡bien pocos!) y en los malos, a las duras y a las maduras.
El libro de Ezequiel nos transmite hoy, como hizo en su momento, se comprendiera o no, simplemente esperanza.
Disfrutemos de su lectura.