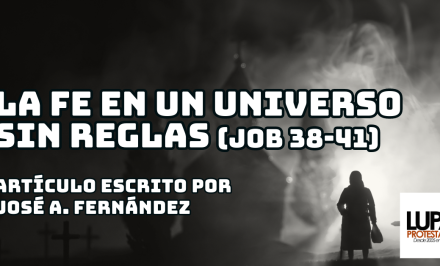Conectado como he estado desde mi adolescencia con un tipo de comunidad eclesial identificada ideológicamente con la Reforma Radical, me resultaría emocionalmente inconcebible trasladar mi feligresía a otro tipo de iglesia, con independencia de cualquier razonamiento teológico o afinidad eclesial; sería para mí, poniendo un solo ejemplo, absolutamente inaceptable someterme a la tiranía de los edictos papales o de las conferencias episcopales de turno, tan proclives a negar la libertad de conciencia. Ahora bien, por muy próximas que parezcan estar a la tradición anabautista radical, me resultaría igualmente inadmisible pasar por las horcas caudinas de las nuevas comunidades sectarias tan en boga en los tiempos que corren que, amparándose en la marca “avangélico”, a veces “bautista” o simplemente “cristiano”, acaban legitimando la constitución de “iglesias” sometidas a la autoridad de “papas” locales (les denominan apóstoles, profetas, ministros o simplemente pastores) que imponen un régimen absolutista a pequeños colectivos a los que reducen a meros ofrendantes y asistentes silentes a sus, con frecuencia, confusas liturgias surgidas de ocurrencias, ajenas a cualquier tipo de tradición cristiana.
 Uno de los aspectos que más preocupan a estos dictadores modernos es el control de la crítica. El líder es incuestionable; sus decisiones son inapelables; sus dictámenes son absolutos; sus propuestas han de ser aceptadas como artículo de fe. Todo ello supone incorporar como dogma irrefutable la prohibición de sustentar dudas, de plantear preguntas, de criticar las decisiones del líder, de cuestionar su conducta; quienes se atrevan a hacerlo serán condenados no sólo al ostracismo sino a la expulsión, si la primera medida no resulta suficientemente convincente.
Uno de los aspectos que más preocupan a estos dictadores modernos es el control de la crítica. El líder es incuestionable; sus decisiones son inapelables; sus dictámenes son absolutos; sus propuestas han de ser aceptadas como artículo de fe. Todo ello supone incorporar como dogma irrefutable la prohibición de sustentar dudas, de plantear preguntas, de criticar las decisiones del líder, de cuestionar su conducta; quienes se atrevan a hacerlo serán condenados no sólo al ostracismo sino a la expulsión, si la primera medida no resulta suficientemente convincente.
Hoy existe un totum revolotum que permite confundir la secta con la iglesia; la reflexión teológica con la ocurrencia; la autoridad espiritual con el despotismo; el servicio vocacional con el mercantilismo; la mercadotecnia con la evangelización; la música con la Palabra; la pastoral con el embaucamiento; la homilía con la charlatanería. Estos gurús de nuevo cuño, no suelen necesitar ni seminarios ni universidades en los que formarse, se nutren de la ciencia infusa, hablan ex cátedra, entienden de lo divino y de lo humano, sin límites; son arrogantes, con la petulancia que confiere el sentirse poseedores de la verdad absoluta, recipientes de la revelación divina, y trepan, trepan sin descanso hasta los lugares de control institucional para poder así acrecentar y reforzar el ámbito de su dominio. Son gente fanática, que serían capaces de reinstaurar la Inquisición siempre y cuando ellos pudieran controlarla. Se van colando subrepticiamente en el viñedo, como “zorras pequeñas, que echan a perder las viñas”, y se erigen, si es necesario, en “representantes” del Protestantismo urbe et orbi, sin ningún recato. Y cuando son incapaces de controlar aquellas situaciones que se oponen a sus intereses, se reproducen como las amebas, por partición, transfiriendo el ADN a nuevas pseudo-iglesias.
Fue Voltaire el que dijo que “el único antídoto contra el fanatismo es la tolerancia”, pero contra esta gente no cabe otra medicina que la intolerancia. Hay que ser absolutamente intolerantes con la intolerancia, con el fanatismo, con la opresión de cualquier índole, incluida la opresión espiritual. Defendemos y siempre defenderemos la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, ya que constituyen pilares básicos de los derechos humanos, siendo como son derechos fundamentales, pero sin perder de vista que el derecho a la libertad, sea religiosa, de conciencia o de pensamiento, no tutela cualquier acto inspirado o motivado por ella. Y, sobre todo, no justifica el comulgar con la impudicia ni el engaño.
Y desbrozar el camino; es necesario despejar el camino de maleza. Éste que señalamos es un problema universal y pluriconfesional, pero cada uno debe ocuparse del patio de su casa; cada confesión del suyo. Si nos centramos en el territorio evangélico, es hora de que las entidades denominacionales o los entes institucionales que las representan, pongan en marcha mecanismos de clarificación a fin de identificar los comportamientos sectarios y promover los diques de contención y protección necesarios. Lo decía mi abuela, que nació en el siglo diecinueve: hay que distinguir entre churras y merinas; y apuntaban los latinos que es necesario statu quo ante bellum, es decir, volver al estado en que estaban las cosas antes de la guerra o, si se prefiere con mayor claridad, recuperar los signos que identifican a los bautistas, a los hermanos, a los reformados, a los pentecostales, etc., y, con ellos, el sentido primigenio de la Comisión de Defensa Evangélica (haciendo mención al caso concreto de España) que fue capaz de proyectar hacia la Administración y hacia la sociedad, una imagen evangélico-protestante vinculada e identificada con la Reforma del siglo XVI.
Tenemos referentes eclesiales históricos suficientes, además de la Comisión de Defensa, a la que hemos hecho referencia, que se movió en ámbitos institucionales; referentes que muestran dignamente el perfil diverso pero complementario del Protestantismo español; referentes cuyo testimonio y trayectoria durante siglo y medio pueden servirnos de paradigma: la Iglesia Evangélica Española, la antigua Iglesia Española Reformada Episcopal, las Asambleas de Hermanos, las Iglesias bautistas de antiguo cuño; y otras que se incorporaron posteriormente, manteniendo ese perfume inconfundible de la Reforma: las Asambleas de Dios, la Iglesia de Cristo, entre otras. No se trata de buscar uniformidad eclesial, algo ajeno al espíritu de la Reforma, sino algo tan sencillo como respeto a los principios básicos del Evangelio: la salvación por la fe y no por obras, la libertad individual y la dignidad de la persona.
Máximo García Ruiz