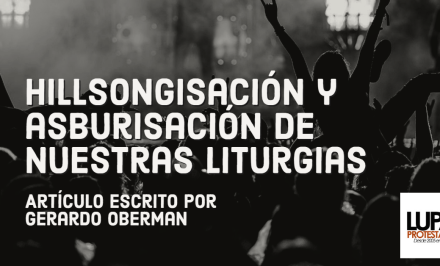“Mi alma alaba la grandeza del Señor;
mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.
Porque Dios ha puesto sus ojos en mí,
su humilde esclava.” (Lucas 1:46b-48, DHH)
Los fariseos esperaban que Dios
les hiciera un guiño desde el cielo.
Ellos eran los “separados”, los especiales,
los consagrados, los puros, los rectos,
los honestos, los cumplidores de la ley,
los del orden y de la decencia,
los herederos de las mejores tradiciones,
los portadores de las verdades,
los modelos a ser imitados.
Les encantaba juzgar las vidas de otras personas
y opinar sobre lo bueno y lo malo.
Y eran de condena rápida:
a tal pecado corresponde tal castigo.
Y si el castigo traía consigo sangre y espectáculo
y un poco de morbo, tanto mejor.
Grandes comunicadores,
establecían alianzas estratégicas
con los poderes de turno
con el fin de mantener sus privilegios.
Pero Dios no los mira con agrado
y Jesús, una y otra vez,
los señala por su falsedad
y por sus contradicciones.
Dios no quiere saber nada con ellos,
porque no es posible construir
absolutamente nada con personas así.
En cambio, sí tiene ojos para lo simple,
para el corazón dispuesto y sincero,
para quienes, desde su humildad,
aceptan hacerse parte de un proyecto
cuya base es la solidaridad
y el desapego a los propios intereses,
por legítimos y comprensibles que sean.
Porque donde Dios pone la mirada,
allí hay un plan, una historia que él quiere construir:
con María y con José, con vos, conmigo,
con las gentes sencillas
que violentan los establecido con su “si”.
Sin esas gentes, no hay Adviento,
mucho menos Navidad.