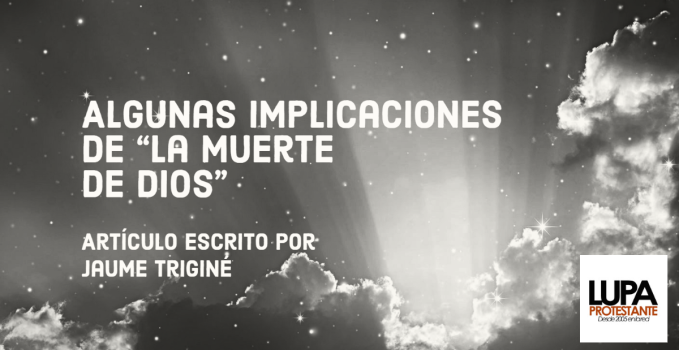El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, con la famosa frase «Dios ha muerto», expresó de modo inequívoco lo que otros maestros de la sospecha, como Karl Marx o Sigmund Freud, anunciaban de manera más psicológica como idea o proyección subjetiva. Quedaba abierto el camino hacia una mayor militancia en las filas del ateísmo.
Paradójicamente, también se abría una nueva reflexión teológica acerca de qué decimos cuando decimos Dios. La imagen antropomórfica de la divinidad ya no podrá mantenerse y deberá ser modificada por nuevos presupuestos, más coherentes con el actual conocimiento de las cosas, como sugirieron teólogos como John A. T. Robinson, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, entre otros.
Nos hallamos ante un cambio paradigmático cuyas consecuencias alcanzan nuestro tiempo histórico. El rechazo de una forma inmadura de concebir lo divino a nuestra imagen y semejanza, propio de la proyección psicológica a la que hacía referencia Ludwig Feuerbach o el concepto de sublimación en el padre del psicoanálisis, conducirá a muchas personas no tanto al abandono de esta idea distorsionada de Dios, sino a su rechazo ontológico.
Los posicionamientos ateos serán explícitos y encontrarán una fundamentación racional en el plano filosófico y científico. La creencia en un Dios, como un ente más, se desmorona y la humanidad avanza hacia una cosmovisión materialista de la realidad. Nos adentramos en la etapa de la ciencia que había preconizado el sociólogo Auguste Comte, que venía a sustituir al período de la religión que, a su vez, había desplazado al animismo de los albores de la humanidad.
Según el propio Friedrich Nietzsche, una de las consecuencias de excluir a Dios de la ecuación era el colapso de la moral del viejo continente edificada sobre sus raíces judeo-cristinas. De una ética heterónoma, determinada por la interpretación eclesial de la voluntad divina, se transita a una moral autónoma sujeta a los dictados de la propia conciencia. De unas conductas enmarcadas por la ética imperante en la sociedad, a la estética de lo personal, que no termina de excluir la presión social en forma de nuevos paradigmas. De la fijeza del dogmatismo a la mutabilidad, resultado de la velocidad con la que se suceden las ideologías.
Los universales, que se sustentaban en el orden establecido, irán dando paso a la individualización de las conductas. Las verdades absolutas se relativizan en lo particular con el riesgo, como expone el teólogo Johann Baptist Metz, de «confundir el pensamiento autónomo con el pensamiento narcisista y la emancipación con la arbitrariedad».
Siguiendo a Friedrich Nietzsche, el olvido de Dios, como algo que forma parte del pasado de la humanidad, deviene en condición para la felicidad del ser humano. Es evidente que, desde una perspectiva psicológica, relegar al inconsciente determinadas situaciones tiene un importante efecto terapéutico; pero, ¿justifica este principio una renuncia a la memoria, a toda memoria? ¿No hemos generalizado en demasía el aquí y el ahora? ¿Acaso las diversas amnesias, con las que convivimos, no reflejan una de las características de la postmodernidad? ¿Por qué procuramos que aquello que nos incomoda desaparezca del campo consciente a través de las “sedaciones culturales”?
Es especialmente preocupante como la cultura del olvido va creando progresivamente un estado de insensibilidad respecto a situaciones que, en un inicio, sacudieron nuestras conciencias. ¿Dónde queda la imagen del niño ahogado en nuestras playas europeas, hace unos pocos años, que reflejaba el drama del fenómeno migratorio en el Mediterráneo? Lo mismo podríamos decir de aquellas realidades vinculadas con el sufrimiento de tantas personas, como es el caso del más cercano conflicto armado entre Rusia y Ucrania que va dejando de ocupar las cabeceras de los periódicos. Johann Baptist Metz se pregunta: «¿Es posible que el ser humano, bajo el hechizo de la amnesia cultural, no sólo haya perdido a Dios, sino que cada vez se esté perdiendo más a sí mismo?».
El propio término Dios ha quedado impregnado de todas las ambigüedades de la existencia. En su nombre se han llevado a cabo grandes expresiones de amor, altruismo, generosidad…; pero también en su nombre se ha infringido el dolor, la injusticia y la muerte a demasiados seres humanos. Asimismo, al no poderlo definir objetivamente, se ha convertido en el blanco de nuestras subjetividades. José Arregi, doctor en Teología, nos recuerda que: «Quienes dicen “creer” en “Dios” creen en cosas muy distintas, incluso contradictorias; igualmente, quienes rechazan a “Dios” rechazan cosas muy diversas; y sucede a menudo que lo que afirman muchos llamados creyentes tiene poco que ver con lo que niegan muchos llamados ateos, y viceversa».
La expresión «Dios ha muerto» ha ejemplarizado el fenómeno del ateísmo moderno, el elemento de proyección psicológica implícito a la hora de pretender explicar lo divino, el menoscabo de la religión institucional fundamentada en las interpretaciones humanas del Misterio, el paso de una moral heterónoma o externa a una ética de matriz personalista, la pérdida de una cosmovisión, la instalación en el olvido y la mutabilidad de nuestra sociedad líquida, la duda en la utilización del término Dios en ausencia de una expresión unívoca.
Ahora bien, a la luz del resurgir de la espiritualidad, frecuentemente al margen de la religión institucionalizada, quizá debamos considerar que, más que una crisis de Dios, en su sentido ontológico (que también), lo que estamos identificando hoy en la sociedad es una crisis de la imagen o del concepto de Dios. Lluís Duch, doctor en antropología y teología per la Universidad de Tübingen, en uno de sus trabajos sobre esta temática, postula que la imagen mítica de Dios (la que condujo a la crítica de los maestros de la sospecha y que tristemente se mantiene en algunos contextos) resulta irrelevante y sin ningún interés para nuestra generación. Nos preguntamos pues: ¿ha muerto Dios o sus imágenes inasumibles?
Cobra tintes de urgencia que el pensamiento y la teología cristiana contemporánea continúen reelaborando muchos de sus presupuestos a fin de abandonar unos contenidos de fe inmaduros y míticos para sustituirlos por nuevas aproximaciones hermenéuticas que puedan ser asumidas desde el marco que representa el actual conocimiento científico de las cosas y desde el irrenunciable respeto por los derechos humanos. Sin este puente, la distancia entre iglesia y sociedad se hará definitivamente insalvable y Dios habrá muerto, definitivamente, para demasiadas personas.
Jaume Triginé
- El Símbolo de Dios | Jaume Triginé - 15/11/2024
- Cosmología física y religiosa | Jaume Triginé - 18/10/2024
- Haciendo frente al problema del mal en el mundo | Jaume Triginé - 27/09/2024