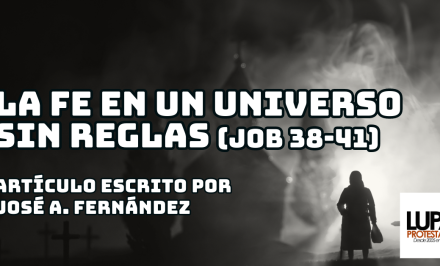Echemos a volar la imaginación e inventémonos la siguiente historia: Había una persona —digamos, un hombre— que cuando era niño, adolescente o joven no tuvo la oportunidad de ir, ni siquiera un solo día, a la escuela. Ya adulto, se siente mal al notar que los demás lo señalan como analfabeto. Aunque entrado en años, decide aprender a leer. Sabe que hay instituciones que se dedican a enseñar a personas como él. Busca una… y, con dificultad, aprende.
Cuando todavía no ha desarrollado la habilidad necesaria para leer “de corrido”, le regalan una Biblia y le explican algo de ella. Un día, nuestro buen hombre abre su Biblia al azar y comienza a leer lo primero que ve. Con dificultad y bien despacio, lee así: «En cierta ocasión los árboles salieron a buscar a alguien que reinara sobre ellos. Le pidieron al olivo que fuera su rey, pero el olivo les respondió: “Para ser rey de los árboles tendría que dejar de producir aceite…”». En ese momento, nuestro lector hace una pausa y dice para sus adentros: «¡Caramba, parece que en aquellos tiempos los árboles hablaban!».
Es un relato imaginario. Probablemente no exista y quizás nunca haya existido tal ser humano. Sin embargo, personas hay, duchas en la lectura, acostumbradas a releer el texto bíblico, que hacen algo semejante a lo de nuestro personaje: leen como si estuviera escrito en lenguaje directo y llano lo que en realidad está escrito en lenguaje figurado.
En esos casos, el problema radica en no tomar en consideración el hecho de que buena parte de nuestro hablar cotidiano es lenguaje figurado; o sea, no es nuestra intención decir lo que literalmente decimos. Tomemos unos ejemplos sencillos: la señora llega a la casa agotada, después de una mañana de mucho trajín, y le dice a la encargada de preparar la comida: «Por favor, sírveme de comer, porque estoy muerta de hambre». Si de veras estuviera muerta, la señora ni siquiera podría decir que está muerta. Está diciendo una cosa, pero quiere decir otra. Y otro ejemplo: le dice el enamorado a su enamorada: «Son tus ojos dos palomas que se asoman tras el velo» (Cantar de los cantares 4.1). ¿Palomas? Si lo fueran, habría que salir corriendo. Obviamente no quiere decir que lo sean.
En los ejemplos anteriores se han usado, en el primero, una hipérbole (o exageración) y, en el segundo, una metáfora (o comparación no explícita). Son dos casos de lenguaje figurado. Hay muchísimos más. Por ejemplo, le pregunta un estudiante universitario a un condiscípulo: «¿Has leído a García Márquez?». Obviamente, uno no «lee la persona», sino lo que la persona ha escrito. Aquí lo figurado radica en que al mencionar el nombre del autor no nos referimos directamente a él como persona, sino a su obra.
El uso del lenguaje figurado —nos corregimos: el buen uso del lenguaje figurado— le da una belleza exquisita a la comunicación. Por eso es una delicia leer tantos y tantos pasajes de la Biblia, no solo por lo que dicen sino por la manera como lo expresan. Es la estética del lenguaje.
En la historia que nos imaginamos al principio de esta nota, lo que lee nuestro personaje no es más que una fábula que se inventó Jotam, hijo menor de Gedeón, para expresar gráficamente lo que habían hecho quienes eligieron por rey al canalla de Abimélec (que había asesinado a los hermanos de Jotam). El relato se encuentra en Jueces 9.8-15.
Jotam les dice a los habitantes de Siquem que lo que han hecho se volverá contra ellos. Y se lo dice echando mano de un artificio literario: cuenta una historieta en que árboles caminan y hablan. Ahí radica, precisamente, la naturaleza de las fábulas: estas son relatos en que animales, árboles e incluso seres inanimados se comportan como si fueran seres humanos.
Y la parábola, ¿qué será?
De ello escribiremos en el próximo artículo.
[Nota del autor: este texto —levemente modificado— fue publicado en la revista El Intérprete, de la Iglesia Metodista Unida, en el volumen 6, año 44, de noviembre-diciembre del 2006. Ha sido publicado también en LP].