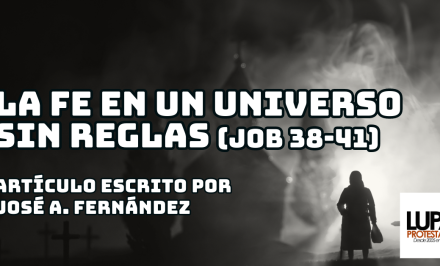Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesús el Mesías como venido en carne. ¡Éste es el engañador y el anticristo! (2 Juan 7)
Tras exhortar a la «señora elegida» y a sus hijos a la praxis cristiana del amor, como leemos en los seis primeros versículos de esta breve epístola, el anciano apóstol Juan introduce un importante asunto que nunca debiera de ser puesto de lado en la predicación cristiana: el peligro del engaño supremo contra el Evangelio de Cristo, materializado en este caso en la figura cuasi-mítica del anticristo.  ¡El anticristo! Algunos lo escriben con mayúscula, como si de un nombre propio se tratara, y gustan de pintarlo con los más vivos colores apocalípticos, desde la bestia de siete cabezas y diez cuernos del último libro de la Biblia hasta la imagen de un dictador universal que se supone está a las puertas. Lo cierto es que el miedo al anticristo ha resultado muy rentable en épocas de oscuridad intelectual, de ignorancia y de fanatismo, y ha alimentado los temores de muchos creyentes, en la idea de que iba a venir en un futuro más o menos predecible (en este campo las sectas y ciertos grupos que no gustan llamarse con este apelativo, pero que se lo merecen con creces, tienen mucho que decir, ya que son auténticos maestros en cuestiones de «cálculos proféticos») alguien terrible que perseguiría a muerte a la Iglesia de Cristo, o peor aún, se haría pasar por el mismo Cristo para arrastrar al pueblo de Dios a la perdición eterna. Se entiende que la ciencia ficción haya encontrado en esta figura un filón para sus producciones literarias y cinematográficas, que aunque no resulten de gran calidad, siempre pueden servir para el proselitismo religioso en ambientes muy concretos.
¡El anticristo! Algunos lo escriben con mayúscula, como si de un nombre propio se tratara, y gustan de pintarlo con los más vivos colores apocalípticos, desde la bestia de siete cabezas y diez cuernos del último libro de la Biblia hasta la imagen de un dictador universal que se supone está a las puertas. Lo cierto es que el miedo al anticristo ha resultado muy rentable en épocas de oscuridad intelectual, de ignorancia y de fanatismo, y ha alimentado los temores de muchos creyentes, en la idea de que iba a venir en un futuro más o menos predecible (en este campo las sectas y ciertos grupos que no gustan llamarse con este apelativo, pero que se lo merecen con creces, tienen mucho que decir, ya que son auténticos maestros en cuestiones de «cálculos proféticos») alguien terrible que perseguiría a muerte a la Iglesia de Cristo, o peor aún, se haría pasar por el mismo Cristo para arrastrar al pueblo de Dios a la perdición eterna. Se entiende que la ciencia ficción haya encontrado en esta figura un filón para sus producciones literarias y cinematográficas, que aunque no resulten de gran calidad, siempre pueden servir para el proselitismo religioso en ambientes muy concretos.
El apóstol Juan no pierde el tiempo en especulaciones vacías sobre futuros más o menos lejanos. No se lanza a describir figuras horripilantes de monstruos apocalípticos devoradores de creyentes e instrumentos de todos los poderes del mal. Indica con toda claridad que el anticristo era algo ya presente en su época, en su momento, en su propia Iglesia, la que él conocía y amaba. Y desde luego, lo define muy bien con un término clave: engañador. El anticristo es alguien que miente, que confunde, que obnubila con la mentira, que desvía la atención de los creyentes (porque nunca hemos de olvidarlo: la Biblia está escrita para los creyentes, a ellos se dirige y de ellos habla en su mayor parte) con un fraude maestro: la negación de Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús nuestro Señor y Salvador, alejándolo de todo lo que es humano. Nuestro versículo de hoy dice literalmente: no confiesan a Jesús el Mesías como venido en carne. Aunque no son pocos los especialistas que entienden que en esta ocasión el anciano apóstol se refiere a una antigua herejía cristiana, el docetismo, que enseñaba que en Cristo Hijo de Dios todo lo humano era pura apariencia (los docetas pretendían, por encima de todo, destacar que Jesús era realmente divino), entendemos que el alcance de sus palabras, inspiradas por el Espíritu de Dios finalmente, es mucho mayor. Aquella antigua herejía cristiana podía muy bien encajar en la figura del anticristo, en parte por lo menos, pero no ha sido la única. Y antes de acusar a aquellos pobres docetas de los primeros siglos de historia de la Iglesia, haríamos bien en preguntarnos los cristianos de hoy cuál es nuestra concepción real de la persona de Cristo. Sin pretender entrar, ni mucho menos, en cuestiones de debates trinitarios ni cristológicos (quede ello para los teólogos y estudiosos), haremos hincapié en una idea que en ocasiones los creyentes tenemos tendencia a relegar o incluso a olvidar: el lado humano de Jesús, ese Jesús venido al mundo precisamente en carne. Jesús es Dios e Hijo de Dios, Segunda Persona de la Trinidad, como ha enseñado desde el principio la uniforme tradición cristiana más pura fundamentada en el Nuevo Testamento y plasmada en credos y confesiones de fe, ciertamente. Pero nada de ello niega su vertiente humana, su carne humana, al decir del Apóstol. De ahí que la religión de Jesús no pueda limitarse a ser un simple reconocimiento de su divinidad, o una mera adoración de su persona en tanto que Hijo de Dios. Ha de tener forzosamente un componente humano. Y ese componente no se explica sino en la presencia de la Iglesia allí donde es realmente necesaria, allí donde los seres humanos tienen (¡tenemos!) necesidades básicas que cubrir, materiales, afectivas y espirituales. El lado humano de Cristo, el misterio de su bendita Encarnación, solo se hace accesible a los hombres en la medida en que la Iglesia abre sus puertas, sus brazos y su corazón para recibir a todo aquel que desea acercarse a ella para escuchar la Palabra de Dios, pero sin ponerle trabas, sin obstaculizar su acceso a quien dijo al que a mí viene, de ningún modo le echo fuera (Juan 6, 37b). El espíritu de Cristo está allí donde los seres humanos caídos, débiles y necesitados tenemos entrada a la esperanza, la misericordia y el amor incondicional de Dios; donde hay un resquicio de luz para los pecadores, cualquiera que sea el pecado cometido, que para Dios todos son igual de graves. El espíritu del anticristo no es necesario buscarlo, por lo tanto, en complicados (y absurdos) cálculos proféticos; ni mucho menos en personajes históricos o contemporáneos, en instituciones concretas pasadas o presentes. Se encuentra bien instalado en las propias congregaciones cristianas en que se vive pensando solo en el Cielo olvidándose de que de momento estamos en la tierra; se enseñorea en las iglesias en las que la obsesión por el más allá o el mundo futuro, la Tierra Nueva, el Reino Milenario o cualquier doctrina semejante, acaban convirtiéndose en meros subterfugios piadosos para evitar hacer frente a las responsabilidades que como cristianos tenemos en este mundo presente y en la sociedad en medio de la que vivimos; se convierte en la filosofía dominante en las comunidades que juzgan, condenan y cierran la puerta a los seres humanos por su condición de «pecadores» en aras de una supuesta «perfección moral» de los hijos de Dios (¿entenderán bien lo que significa, por ventura, en la Biblia la palabra perfecto? ¿Les habrá explicado alguien alguna vez que en los Textos Sagrados perfección es sinónimo de misericordia?). En una palabra: tú y yo podemos ser los conductos a través de los cuales se manifieste el espíritu de Cristo o el del anticristo. No es necesario que este último «venga» o «aparezca» como cumplimiento de ninguna profecía. Ya está aquí. Ya lo estaba en el siglo I. Ya era una realidad presente en aquellas iglesias que conoció el anciano apóstol Juan. La Iglesia cristiana está llamada a adorar, reconocer, proclamar y vivir a un Cristo vivo, un Mesías histórico que hoy sigue entre nosotros y actúa a través de nosotros, y que solo se muestra como verdadero Dios en la medida en que se hace verdaderamente hombre, acercándose a la realidad humana para elevarla y redimirla, para dar dignidad a quien tal vez nunca la ha tenido, para acoger a quien todos rechazan, para eliminar barreras y diferencias entre los seres humanos. No enseñar (¡ni vivir!) así a Cristo es simplemente difundir engaños, patrañas, mitos. Es negar el Evangelio. Es abrir la puerta al anticristo.