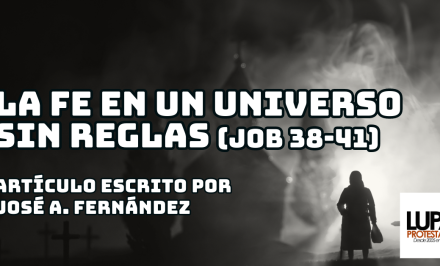Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran (Romanos 12, 15 BJ)
Siguen vivas en nuestra memoria las palabras angustiosas con que titulamos nuestra reflexión de hoy, pronunciadas por aquella anónima mujer que, como todos recuerdan, abordó al actual ministro de Hacienda y Administraciones públicas, sr. Cristóbal Montoro, hace escasos días, en relación con el asunto de Bankia, palabras e imágenes ampliamente difundidas por los medios de comunicación y que aún continúan siendo escuchadas y vistas en internet.
Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran (Romanos 12, 15 BJ)
Siguen vivas en nuestra memoria las palabras angustiosas con que titulamos nuestra reflexión de hoy, pronunciadas por aquella anónima mujer que, como todos recuerdan, abordó al actual ministro de Hacienda y Administraciones públicas, sr. Cristóbal Montoro, hace escasos días, en relación con el asunto de Bankia, palabras e imágenes ampliamente difundidas por los medios de comunicación y que aún continúan siendo escuchadas y vistas en internet.
Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran (Romanos 12, 15 BJ)
Siguen vivas en nuestra memoria las palabras angustiosas con que titulamos nuestra reflexión de hoy, pronunciadas por aquella anónima mujer que, como todos recuerdan, abordó al actual ministro de Hacienda y Administraciones públicas, sr. Cristóbal Montoro, hace escasos días, en relación con el asunto de Bankia, palabras e imágenes ampliamente difundidas por los medios de comunicación y que aún continúan siendo escuchadas y vistas en internet.
Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran (Romanos 12, 15 BJ)
Siguen vivas en nuestra memoria las palabras angustiosas con que titulamos nuestra reflexión de hoy, pronunciadas por aquella anónima mujer que, como todos recuerdan, abordó al actual ministro de Hacienda y Administraciones públicas, sr. Cristóbal Montoro, hace escasos días, en relación con el asunto de Bankia, palabras e imágenes ampliamente difundidas por los medios de comunicación y que aún continúan siendo escuchadas y vistas en internet.
 Palabras que reflejan, entendemos, no tanto el tan manido materialismo en que vive sumida nuestra cultura occidental y, más concretamente, la sociedad española, como la preocupación real, ¿o quizá la desesperación?, de una (posiblemente) esposa y madre de familia que ha visto cómo sus ahorros, el esfuerzo de tal vez toda una vida de trabajo, amenazan con esfumarse como si nunca hubieran sido. Palabras en las que se lee la desazón más que comprensible del ciudadano de a pie que ha de hacer frente a un quehacer diario de suyo harto complicado y en la que —y es preciso ser siempre muy realistas— se precisa de dinero para subsistir, para mantener unos niveles mínimos, y sobre todo para sacar adelante a unos hijos cuyo futuro, como el de todos, pareciera estar en la cuerda floja.
Palabras que reflejan, entendemos, no tanto el tan manido materialismo en que vive sumida nuestra cultura occidental y, más concretamente, la sociedad española, como la preocupación real, ¿o quizá la desesperación?, de una (posiblemente) esposa y madre de familia que ha visto cómo sus ahorros, el esfuerzo de tal vez toda una vida de trabajo, amenazan con esfumarse como si nunca hubieran sido. Palabras en las que se lee la desazón más que comprensible del ciudadano de a pie que ha de hacer frente a un quehacer diario de suyo harto complicado y en la que —y es preciso ser siempre muy realistas— se precisa de dinero para subsistir, para mantener unos niveles mínimos, y sobre todo para sacar adelante a unos hijos cuyo futuro, como el de todos, pareciera estar en la cuerda floja.
Ni se nos pasa por la imaginación cuestionarnos si aquella pobre mujer cumplirá su “amenaza”, si se trata de una asesina o una terrorista en potencia que debiera ser encarcelada de inmediato. No tendría sentido plantearnos las cosas así. Lo que suscitan en nosotros la imagen, las palabras emitidas por aquella persona, y sobre todo el tono de congoja real, no fingida, con que las pronunciara, es otra clase de preguntas que, como creyentes evangélicos, nos incumben de forma particularmente especial: ¿están hoy nuestras iglesias preparadas para responder a las necesidades reales de la sociedad en que vivimos? ¿Qué podemos ofrecer en tanto que comunidades religiosas independientes a nuestros contemporáneos angustiados y realmente atenazados por el desplome más que evidente de todo un sistema de vida, de una concepción de la existencia que ha llegado a su fin?
No podemos, en conciencia, decirle a la gente que simplemente se resigne a su suerte; que nos han tocado malos tiempos para vivir, pero que finalmente la pobreza es la gran virtud que define a los verdaderos hijos de Dios, dado que nuestro Señor Jesucristo era pobre y los apóstoles también, y por lo tanto, todo cuanto se sufra de privaciones y penalidades en este valle de lágrimas se trocará en recompensas celestiales en el otro mundo. Si esta clase de respuesta fue válida en los siglos del Medioevo y aún más tarde en algunos países, desde luego que hoy no lo es. Hoy resultaría incluso contraproducentemente ofensiva.
No podemos tampoco responder diciendo que la situación actual responde a un justo juicio de Dios por pecados cometidos y que el Señor sencillamente arrebata a las familias aquello que poseen (o que poseían) debido a que han actuado con impiedad o no han sido fieles para con él. Muy difícilmente llegarían a comprender nuestros contemporáneos una prédica semejante, que sonaría más a insulto que a exhortación —¿qué impiedad o qué maldad podría haber en el hecho de proveer o preocuparse por el futuro de unos hijos?—, y que además rebajaría la imagen del Dios revelado en Cristo hasta unos extremos repulsivos. Si tal es el dios que en ocasiones se ha predicado en ciertos ambientes “evangélicos” (¿o habría que forjar mejor un neologismo, “evangelicales”, para definir con más precisión esta corriente tan nefasta de pensamiento?), un dios que no tiene nada que envidiar al de los medievales ni al del islam actual, desde luego no es el que nosotros hemos conocido a través de las páginas del Nuevo Testamento.
Y desde luego, la respuesta más adecuada tampoco es la de quienes enseguida se lanzan a pintar cuadros apocalípticos llenos de catástrofes universales y conmociones del orbe entero, aullando amenazas (¡literalmente!) contra todo lo que no casa con su particularísima forma de ¿entender? el cristianismo, y vendiendo una salvación escatológica consistente en la adhesión incondicional a un grupo o un “líder” concreto en quien se aposenta la última palabra de Dios para este mundo perverso que muy pronto, ya, ahora, va a ser destruido hasta sus cimientos por el soplo airado del Todopoderoso. Este tipo de soluciones escapistas y alienantes en realidad ya las ofrecen las sectas, y lo hacen muy bien además, por lo que no necesitan de nuestra ayuda.
Las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, 15 que citamos como encabezamiento de esta reflexión nos brindan, entendemos, una muy buena solución. Ante la angustia, la inseguridad y la desazón reales de nuestra sociedad contemporánea, la Iglesia de Cristo solo puede tener una respuesta válida: estar ahí, estar presente. Las expresiones “alegrarse con los que se alegran” (“gozarse”, en el lenguaje tan pulido de RVR60) y “llorar con los que lloran” significan simplemente una presencia solidaria. No implican forzosamente adoctrinamiento, “sermoneamiento” (discúlpesenos el barbarismo, que es de fácil comprensión) ni retórica de ningún tipo. La Iglesia de Cristo no está en este mundo con la finalidad de aprovechar las coyunturas adversas a fin de acrecentar su membresía. Eso es pura y simplemente manipulación, y ya lo hacen las sectas. Tampoco es la función de la Iglesia juzgar, anatematizar o condenar de entrada a quienes sufren los vaivenes de un mundo convulsionado. Tal no es la concepción que Jesús tenía de ella, desde luego. Ni se puede reducir a convertirse en una simple ONG (con todo nuestro más profundo respeto y sincera admiración hacia las ONGs que realmente contribuyen a aliviar un tanto las necesidades básicas de las personas en el mundo) o una asociación benéfica. El discipulado cristiano no puede diluirse en un mero activismo social, por muy necesario que fuere.
La Iglesia se perfila en los textos del Nuevo Testamento como una entidad viva, una comunidad de adoración a Dios y a Cristo en la que la presencia del Señor Resucitado es una realidad, y por ello está llamada a ser sensible al dolor humano. Las personas necesitan básicamente dos cosas para poder realizarse como tales: ser escuchadas y ser tratadas con dignidad. He aquí nuestra misión frente a quienes están desesperados. Nunca podemos saber si todos cuantos se acercan a nuestras congregaciones, o se dirigen a nosotros de forma individual buscando poder hablar con alguien y descargarse de sus problemas, llegarán un día a ser creyentes o no. Tampoco debiera preocuparnos en exceso este tipo de cuestiones. No nos toca a nosotros hacer la labor del Espíritu Santo, que es transformar la mente de un ser humano iluminándola con el conocimiento de Cristo. Lo que se nos ha encargado es, simplemente, estar ahí e intentar comprender al otro, al prójimo que sufre, como también deseamos que nos comprendan a nosotros.
Alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran no es algo que se pueda cumplir y concluir en un momento concreto del día o de la semana. No se trata de un mero trámite o un expediente. Es una labor, o si se prefiere, un ministerio para toda una vida.
 Palabras que reflejan, entendemos, no tanto el tan manido materialismo en que vive sumida nuestra cultura occidental y, más concretamente, la sociedad española, como la preocupación real, ¿o quizá la desesperación?, de una (posiblemente) esposa y madre de familia que ha visto cómo sus ahorros, el esfuerzo de tal vez toda una vida de trabajo, amenazan con esfumarse como si nunca hubieran sido. Palabras en las que se lee la desazón más que comprensible del ciudadano de a pie que ha de hacer frente a un quehacer diario de suyo harto complicado y en la que —y es preciso ser siempre muy realistas— se precisa de dinero para subsistir, para mantener unos niveles mínimos, y sobre todo para sacar adelante a unos hijos cuyo futuro, como el de todos, pareciera estar en la cuerda floja.
Palabras que reflejan, entendemos, no tanto el tan manido materialismo en que vive sumida nuestra cultura occidental y, más concretamente, la sociedad española, como la preocupación real, ¿o quizá la desesperación?, de una (posiblemente) esposa y madre de familia que ha visto cómo sus ahorros, el esfuerzo de tal vez toda una vida de trabajo, amenazan con esfumarse como si nunca hubieran sido. Palabras en las que se lee la desazón más que comprensible del ciudadano de a pie que ha de hacer frente a un quehacer diario de suyo harto complicado y en la que —y es preciso ser siempre muy realistas— se precisa de dinero para subsistir, para mantener unos niveles mínimos, y sobre todo para sacar adelante a unos hijos cuyo futuro, como el de todos, pareciera estar en la cuerda floja.
Ni se nos pasa por la imaginación cuestionarnos si aquella pobre mujer cumplirá su “amenaza”, si se trata de una asesina o una terrorista en potencia que debiera ser encarcelada de inmediato. No tendría sentido plantearnos las cosas así. Lo que suscitan en nosotros la imagen, las palabras emitidas por aquella persona, y sobre todo el tono de congoja real, no fingida, con que las pronunciara, es otra clase de preguntas que, como creyentes evangélicos, nos incumben de forma particularmente especial: ¿están hoy nuestras iglesias preparadas para responder a las necesidades reales de la sociedad en que vivimos? ¿Qué podemos ofrecer en tanto que comunidades religiosas independientes a nuestros contemporáneos angustiados y realmente atenazados por el desplome más que evidente de todo un sistema de vida, de una concepción de la existencia que ha llegado a su fin?
No podemos, en conciencia, decirle a la gente que simplemente se resigne a su suerte; que nos han tocado malos tiempos para vivir, pero que finalmente la pobreza es la gran virtud que define a los verdaderos hijos de Dios, dado que nuestro Señor Jesucristo era pobre y los apóstoles también, y por lo tanto, todo cuanto se sufra de privaciones y penalidades en este valle de lágrimas se trocará en recompensas celestiales en el otro mundo. Si esta clase de respuesta fue válida en los siglos del Medioevo y aún más tarde en algunos países, desde luego que hoy no lo es. Hoy resultaría incluso contraproducentemente ofensiva.
No podemos tampoco responder diciendo que la situación actual responde a un justo juicio de Dios por pecados cometidos y que el Señor sencillamente arrebata a las familias aquello que poseen (o que poseían) debido a que han actuado con impiedad o no han sido fieles para con él. Muy difícilmente llegarían a comprender nuestros contemporáneos una prédica semejante, que sonaría más a insulto que a exhortación —¿qué impiedad o qué maldad podría haber en el hecho de proveer o preocuparse por el futuro de unos hijos?—, y que además rebajaría la imagen del Dios revelado en Cristo hasta unos extremos repulsivos. Si tal es el dios que en ocasiones se ha predicado en ciertos ambientes “evangélicos” (¿o habría que forjar mejor un neologismo, “evangelicales”, para definir con más precisión esta corriente tan nefasta de pensamiento?), un dios que no tiene nada que envidiar al de los medievales ni al del islam actual, desde luego no es el que nosotros hemos conocido a través de las páginas del Nuevo Testamento.
Y desde luego, la respuesta más adecuada tampoco es la de quienes enseguida se lanzan a pintar cuadros apocalípticos llenos de catástrofes universales y conmociones del orbe entero, aullando amenazas (¡literalmente!) contra todo lo que no casa con su particularísima forma de ¿entender? el cristianismo, y vendiendo una salvación escatológica consistente en la adhesión incondicional a un grupo o un “líder” concreto en quien se aposenta la última palabra de Dios para este mundo perverso que muy pronto, ya, ahora, va a ser destruido hasta sus cimientos por el soplo airado del Todopoderoso. Este tipo de soluciones escapistas y alienantes en realidad ya las ofrecen las sectas, y lo hacen muy bien además, por lo que no necesitan de nuestra ayuda.
Las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, 15 que citamos como encabezamiento de esta reflexión nos brindan, entendemos, una muy buena solución. Ante la angustia, la inseguridad y la desazón reales de nuestra sociedad contemporánea, la Iglesia de Cristo solo puede tener una respuesta válida: estar ahí, estar presente. Las expresiones “alegrarse con los que se alegran” (“gozarse”, en el lenguaje tan pulido de RVR60) y “llorar con los que lloran” significan simplemente una presencia solidaria. No implican forzosamente adoctrinamiento, “sermoneamiento” (discúlpesenos el barbarismo, que es de fácil comprensión) ni retórica de ningún tipo. La Iglesia de Cristo no está en este mundo con la finalidad de aprovechar las coyunturas adversas a fin de acrecentar su membresía. Eso es pura y simplemente manipulación, y ya lo hacen las sectas. Tampoco es la función de la Iglesia juzgar, anatematizar o condenar de entrada a quienes sufren los vaivenes de un mundo convulsionado. Tal no es la concepción que Jesús tenía de ella, desde luego. Ni se puede reducir a convertirse en una simple ONG (con todo nuestro más profundo respeto y sincera admiración hacia las ONGs que realmente contribuyen a aliviar un tanto las necesidades básicas de las personas en el mundo) o una asociación benéfica. El discipulado cristiano no puede diluirse en un mero activismo social, por muy necesario que fuere.
La Iglesia se perfila en los textos del Nuevo Testamento como una entidad viva, una comunidad de adoración a Dios y a Cristo en la que la presencia del Señor Resucitado es una realidad, y por ello está llamada a ser sensible al dolor humano. Las personas necesitan básicamente dos cosas para poder realizarse como tales: ser escuchadas y ser tratadas con dignidad. He aquí nuestra misión frente a quienes están desesperados. Nunca podemos saber si todos cuantos se acercan a nuestras congregaciones, o se dirigen a nosotros de forma individual buscando poder hablar con alguien y descargarse de sus problemas, llegarán un día a ser creyentes o no. Tampoco debiera preocuparnos en exceso este tipo de cuestiones. No nos toca a nosotros hacer la labor del Espíritu Santo, que es transformar la mente de un ser humano iluminándola con el conocimiento de Cristo. Lo que se nos ha encargado es, simplemente, estar ahí e intentar comprender al otro, al prójimo que sufre, como también deseamos que nos comprendan a nosotros.
Alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran no es algo que se pueda cumplir y concluir en un momento concreto del día o de la semana. No se trata de un mero trámite o un expediente. Es una labor, o si se prefiere, un ministerio para toda una vida.
 Palabras que reflejan, entendemos, no tanto el tan manido materialismo en que vive sumida nuestra cultura occidental y, más concretamente, la sociedad española, como la preocupación real, ¿o quizá la desesperación?, de una (posiblemente) esposa y madre de familia que ha visto cómo sus ahorros, el esfuerzo de tal vez toda una vida de trabajo, amenazan con esfumarse como si nunca hubieran sido. Palabras en las que se lee la desazón más que comprensible del ciudadano de a pie que ha de hacer frente a un quehacer diario de suyo harto complicado y en la que —y es preciso ser siempre muy realistas— se precisa de dinero para subsistir, para mantener unos niveles mínimos, y sobre todo para sacar adelante a unos hijos cuyo futuro, como el de todos, pareciera estar en la cuerda floja.
Palabras que reflejan, entendemos, no tanto el tan manido materialismo en que vive sumida nuestra cultura occidental y, más concretamente, la sociedad española, como la preocupación real, ¿o quizá la desesperación?, de una (posiblemente) esposa y madre de familia que ha visto cómo sus ahorros, el esfuerzo de tal vez toda una vida de trabajo, amenazan con esfumarse como si nunca hubieran sido. Palabras en las que se lee la desazón más que comprensible del ciudadano de a pie que ha de hacer frente a un quehacer diario de suyo harto complicado y en la que —y es preciso ser siempre muy realistas— se precisa de dinero para subsistir, para mantener unos niveles mínimos, y sobre todo para sacar adelante a unos hijos cuyo futuro, como el de todos, pareciera estar en la cuerda floja.
Ni se nos pasa por la imaginación cuestionarnos si aquella pobre mujer cumplirá su “amenaza”, si se trata de una asesina o una terrorista en potencia que debiera ser encarcelada de inmediato. No tendría sentido plantearnos las cosas así. Lo que suscitan en nosotros la imagen, las palabras emitidas por aquella persona, y sobre todo el tono de congoja real, no fingida, con que las pronunciara, es otra clase de preguntas que, como creyentes evangélicos, nos incumben de forma particularmente especial: ¿están hoy nuestras iglesias preparadas para responder a las necesidades reales de la sociedad en que vivimos? ¿Qué podemos ofrecer en tanto que comunidades religiosas independientes a nuestros contemporáneos angustiados y realmente atenazados por el desplome más que evidente de todo un sistema de vida, de una concepción de la existencia que ha llegado a su fin?
No podemos, en conciencia, decirle a la gente que simplemente se resigne a su suerte; que nos han tocado malos tiempos para vivir, pero que finalmente la pobreza es la gran virtud que define a los verdaderos hijos de Dios, dado que nuestro Señor Jesucristo era pobre y los apóstoles también, y por lo tanto, todo cuanto se sufra de privaciones y penalidades en este valle de lágrimas se trocará en recompensas celestiales en el otro mundo. Si esta clase de respuesta fue válida en los siglos del Medioevo y aún más tarde en algunos países, desde luego que hoy no lo es. Hoy resultaría incluso contraproducentemente ofensiva.
No podemos tampoco responder diciendo que la situación actual responde a un justo juicio de Dios por pecados cometidos y que el Señor sencillamente arrebata a las familias aquello que poseen (o que poseían) debido a que han actuado con impiedad o no han sido fieles para con él. Muy difícilmente llegarían a comprender nuestros contemporáneos una prédica semejante, que sonaría más a insulto que a exhortación —¿qué impiedad o qué maldad podría haber en el hecho de proveer o preocuparse por el futuro de unos hijos?—, y que además rebajaría la imagen del Dios revelado en Cristo hasta unos extremos repulsivos. Si tal es el dios que en ocasiones se ha predicado en ciertos ambientes “evangélicos” (¿o habría que forjar mejor un neologismo, “evangelicales”, para definir con más precisión esta corriente tan nefasta de pensamiento?), un dios que no tiene nada que envidiar al de los medievales ni al del islam actual, desde luego no es el que nosotros hemos conocido a través de las páginas del Nuevo Testamento.
Y desde luego, la respuesta más adecuada tampoco es la de quienes enseguida se lanzan a pintar cuadros apocalípticos llenos de catástrofes universales y conmociones del orbe entero, aullando amenazas (¡literalmente!) contra todo lo que no casa con su particularísima forma de ¿entender? el cristianismo, y vendiendo una salvación escatológica consistente en la adhesión incondicional a un grupo o un “líder” concreto en quien se aposenta la última palabra de Dios para este mundo perverso que muy pronto, ya, ahora, va a ser destruido hasta sus cimientos por el soplo airado del Todopoderoso. Este tipo de soluciones escapistas y alienantes en realidad ya las ofrecen las sectas, y lo hacen muy bien además, por lo que no necesitan de nuestra ayuda.
Las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, 15 que citamos como encabezamiento de esta reflexión nos brindan, entendemos, una muy buena solución. Ante la angustia, la inseguridad y la desazón reales de nuestra sociedad contemporánea, la Iglesia de Cristo solo puede tener una respuesta válida: estar ahí, estar presente. Las expresiones “alegrarse con los que se alegran” (“gozarse”, en el lenguaje tan pulido de RVR60) y “llorar con los que lloran” significan simplemente una presencia solidaria. No implican forzosamente adoctrinamiento, “sermoneamiento” (discúlpesenos el barbarismo, que es de fácil comprensión) ni retórica de ningún tipo. La Iglesia de Cristo no está en este mundo con la finalidad de aprovechar las coyunturas adversas a fin de acrecentar su membresía. Eso es pura y simplemente manipulación, y ya lo hacen las sectas. Tampoco es la función de la Iglesia juzgar, anatematizar o condenar de entrada a quienes sufren los vaivenes de un mundo convulsionado. Tal no es la concepción que Jesús tenía de ella, desde luego. Ni se puede reducir a convertirse en una simple ONG (con todo nuestro más profundo respeto y sincera admiración hacia las ONGs que realmente contribuyen a aliviar un tanto las necesidades básicas de las personas en el mundo) o una asociación benéfica. El discipulado cristiano no puede diluirse en un mero activismo social, por muy necesario que fuere.
La Iglesia se perfila en los textos del Nuevo Testamento como una entidad viva, una comunidad de adoración a Dios y a Cristo en la que la presencia del Señor Resucitado es una realidad, y por ello está llamada a ser sensible al dolor humano. Las personas necesitan básicamente dos cosas para poder realizarse como tales: ser escuchadas y ser tratadas con dignidad. He aquí nuestra misión frente a quienes están desesperados. Nunca podemos saber si todos cuantos se acercan a nuestras congregaciones, o se dirigen a nosotros de forma individual buscando poder hablar con alguien y descargarse de sus problemas, llegarán un día a ser creyentes o no. Tampoco debiera preocuparnos en exceso este tipo de cuestiones. No nos toca a nosotros hacer la labor del Espíritu Santo, que es transformar la mente de un ser humano iluminándola con el conocimiento de Cristo. Lo que se nos ha encargado es, simplemente, estar ahí e intentar comprender al otro, al prójimo que sufre, como también deseamos que nos comprendan a nosotros.
Alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran no es algo que se pueda cumplir y concluir en un momento concreto del día o de la semana. No se trata de un mero trámite o un expediente. Es una labor, o si se prefiere, un ministerio para toda una vida.
 Palabras que reflejan, entendemos, no tanto el tan manido materialismo en que vive sumida nuestra cultura occidental y, más concretamente, la sociedad española, como la preocupación real, ¿o quizá la desesperación?, de una (posiblemente) esposa y madre de familia que ha visto cómo sus ahorros, el esfuerzo de tal vez toda una vida de trabajo, amenazan con esfumarse como si nunca hubieran sido. Palabras en las que se lee la desazón más que comprensible del ciudadano de a pie que ha de hacer frente a un quehacer diario de suyo harto complicado y en la que —y es preciso ser siempre muy realistas— se precisa de dinero para subsistir, para mantener unos niveles mínimos, y sobre todo para sacar adelante a unos hijos cuyo futuro, como el de todos, pareciera estar en la cuerda floja.
Palabras que reflejan, entendemos, no tanto el tan manido materialismo en que vive sumida nuestra cultura occidental y, más concretamente, la sociedad española, como la preocupación real, ¿o quizá la desesperación?, de una (posiblemente) esposa y madre de familia que ha visto cómo sus ahorros, el esfuerzo de tal vez toda una vida de trabajo, amenazan con esfumarse como si nunca hubieran sido. Palabras en las que se lee la desazón más que comprensible del ciudadano de a pie que ha de hacer frente a un quehacer diario de suyo harto complicado y en la que —y es preciso ser siempre muy realistas— se precisa de dinero para subsistir, para mantener unos niveles mínimos, y sobre todo para sacar adelante a unos hijos cuyo futuro, como el de todos, pareciera estar en la cuerda floja.
Ni se nos pasa por la imaginación cuestionarnos si aquella pobre mujer cumplirá su “amenaza”, si se trata de una asesina o una terrorista en potencia que debiera ser encarcelada de inmediato. No tendría sentido plantearnos las cosas así. Lo que suscitan en nosotros la imagen, las palabras emitidas por aquella persona, y sobre todo el tono de congoja real, no fingida, con que las pronunciara, es otra clase de preguntas que, como creyentes evangélicos, nos incumben de forma particularmente especial: ¿están hoy nuestras iglesias preparadas para responder a las necesidades reales de la sociedad en que vivimos? ¿Qué podemos ofrecer en tanto que comunidades religiosas independientes a nuestros contemporáneos angustiados y realmente atenazados por el desplome más que evidente de todo un sistema de vida, de una concepción de la existencia que ha llegado a su fin?
No podemos, en conciencia, decirle a la gente que simplemente se resigne a su suerte; que nos han tocado malos tiempos para vivir, pero que finalmente la pobreza es la gran virtud que define a los verdaderos hijos de Dios, dado que nuestro Señor Jesucristo era pobre y los apóstoles también, y por lo tanto, todo cuanto se sufra de privaciones y penalidades en este valle de lágrimas se trocará en recompensas celestiales en el otro mundo. Si esta clase de respuesta fue válida en los siglos del Medioevo y aún más tarde en algunos países, desde luego que hoy no lo es. Hoy resultaría incluso contraproducentemente ofensiva.
No podemos tampoco responder diciendo que la situación actual responde a un justo juicio de Dios por pecados cometidos y que el Señor sencillamente arrebata a las familias aquello que poseen (o que poseían) debido a que han actuado con impiedad o no han sido fieles para con él. Muy difícilmente llegarían a comprender nuestros contemporáneos una prédica semejante, que sonaría más a insulto que a exhortación —¿qué impiedad o qué maldad podría haber en el hecho de proveer o preocuparse por el futuro de unos hijos?—, y que además rebajaría la imagen del Dios revelado en Cristo hasta unos extremos repulsivos. Si tal es el dios que en ocasiones se ha predicado en ciertos ambientes “evangélicos” (¿o habría que forjar mejor un neologismo, “evangelicales”, para definir con más precisión esta corriente tan nefasta de pensamiento?), un dios que no tiene nada que envidiar al de los medievales ni al del islam actual, desde luego no es el que nosotros hemos conocido a través de las páginas del Nuevo Testamento.
Y desde luego, la respuesta más adecuada tampoco es la de quienes enseguida se lanzan a pintar cuadros apocalípticos llenos de catástrofes universales y conmociones del orbe entero, aullando amenazas (¡literalmente!) contra todo lo que no casa con su particularísima forma de ¿entender? el cristianismo, y vendiendo una salvación escatológica consistente en la adhesión incondicional a un grupo o un “líder” concreto en quien se aposenta la última palabra de Dios para este mundo perverso que muy pronto, ya, ahora, va a ser destruido hasta sus cimientos por el soplo airado del Todopoderoso. Este tipo de soluciones escapistas y alienantes en realidad ya las ofrecen las sectas, y lo hacen muy bien además, por lo que no necesitan de nuestra ayuda.
Las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, 15 que citamos como encabezamiento de esta reflexión nos brindan, entendemos, una muy buena solución. Ante la angustia, la inseguridad y la desazón reales de nuestra sociedad contemporánea, la Iglesia de Cristo solo puede tener una respuesta válida: estar ahí, estar presente. Las expresiones “alegrarse con los que se alegran” (“gozarse”, en el lenguaje tan pulido de RVR60) y “llorar con los que lloran” significan simplemente una presencia solidaria. No implican forzosamente adoctrinamiento, “sermoneamiento” (discúlpesenos el barbarismo, que es de fácil comprensión) ni retórica de ningún tipo. La Iglesia de Cristo no está en este mundo con la finalidad de aprovechar las coyunturas adversas a fin de acrecentar su membresía. Eso es pura y simplemente manipulación, y ya lo hacen las sectas. Tampoco es la función de la Iglesia juzgar, anatematizar o condenar de entrada a quienes sufren los vaivenes de un mundo convulsionado. Tal no es la concepción que Jesús tenía de ella, desde luego. Ni se puede reducir a convertirse en una simple ONG (con todo nuestro más profundo respeto y sincera admiración hacia las ONGs que realmente contribuyen a aliviar un tanto las necesidades básicas de las personas en el mundo) o una asociación benéfica. El discipulado cristiano no puede diluirse en un mero activismo social, por muy necesario que fuere.
La Iglesia se perfila en los textos del Nuevo Testamento como una entidad viva, una comunidad de adoración a Dios y a Cristo en la que la presencia del Señor Resucitado es una realidad, y por ello está llamada a ser sensible al dolor humano. Las personas necesitan básicamente dos cosas para poder realizarse como tales: ser escuchadas y ser tratadas con dignidad. He aquí nuestra misión frente a quienes están desesperados. Nunca podemos saber si todos cuantos se acercan a nuestras congregaciones, o se dirigen a nosotros de forma individual buscando poder hablar con alguien y descargarse de sus problemas, llegarán un día a ser creyentes o no. Tampoco debiera preocuparnos en exceso este tipo de cuestiones. No nos toca a nosotros hacer la labor del Espíritu Santo, que es transformar la mente de un ser humano iluminándola con el conocimiento de Cristo. Lo que se nos ha encargado es, simplemente, estar ahí e intentar comprender al otro, al prójimo que sufre, como también deseamos que nos comprendan a nosotros.
Alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran no es algo que se pueda cumplir y concluir en un momento concreto del día o de la semana. No se trata de un mero trámite o un expediente. Es una labor, o si se prefiere, un ministerio para toda una vida.