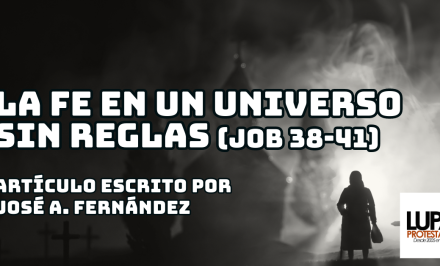Tras haber tratado en dos artículos previos[1] otros aspectos generales de la discusión sobre el aborto, quiero aquí terminar con uno dedicado a ciertas situaciones extremas. Éstas representan, desde luego, un campo difícil, en que a nadie sorprenderá el desacuerdo reinante. Una reciente encuesta a los líderes evangélicos que estuvieron en la conferencia de Lausana arroja, en efecto, el siguiente resultado en materia de aborto: un 51% lo considera siempre moralmente malo, mientras que un 45% afirma que lo sería “usualmente” –y lo que sale de lo usual naturalmente son estos casos extremos[2].Según creo, tal encuesta realizada al liderazgo refleja de modo adecuado un sentir muy extendido. Esto es, que, exceptuado algún caso apenas digno de nota[3], no son muchos los evangélicos que estarían a favor de una generalizada liberalización del aborto, pero que al mismo tiempo es común el titubeo una vez puestos ante los casos “límite”. Sea que se pregunte a una autoridad eclesiástica o a cualquiera de los fieles respecto del aborto en caso de violación, malformación del feto y riesgo de vida de la madre, son pocos los que simplemente dirían que bajo ningún respecto puede practicarse un aborto. Y, por cierto, cabe notar que la posición que estoy describiendo no es ningún patrimonio evangélico. Después de todo, no es poca la gente que en términos generales considera al aborto como algo malo, pero que -sea que se invoque para ello la compasión, ciertas consecuencias sociales o cualquier otro factor- lo considera un mal en algunos casos inevitable. ¿Indica este acuerdo una extendida y laudable moderación o una generalizada capitulación? ¿O indica algo más que no podemos resumir con una sola palabra?
Digamos en primer lugar que esa actitud de cautela no es necesariamente mala, ni es necesariamente buena. Pues la cautela puede nacer de raíces muy distintas: puede nacer de la genuina duda ante casos difíciles (caso en el que está muy bien ser cautelosos), puede nacer de nuestra falta de reflexión previa sobre un tema (caso en el que sigue estando bien, pero en que hay un mal en el trasfondo), pero puede también originarse en factores como nuestro temor a quedar “fuera” de una sociedad en la que creíamos por fin estar “dentro” (algo malo, pues aunque ciudadanos seremos también siempre peregrinos). No es nada evidente que a quienes se encuentren en la tercera de estas posiciones se les pueda ayudar mucho con argumentos. Pero tal vez al menos algo. Y para quienes se encuentren en cualquiera de las dos primeras realidades, el recordar ciertos argumentos que suelen quedar fuera de nuestra discusión puede ciertamente ser de utilidad.
Ahora bien, que sea necesario pensar también sobre los casos extremos no es obvio. Hay gente que diría que éstos simplemente están fuera de la norma y que, por definición, no pueden ser normados: es la posición de quienes confían en que una adecuada reflexión sobre los casos comunes dejará nuestro carácter suficientemente bien formado como para atender a los casos inusuales. Otras personas tienen, por el contrario, cierta fijación casi mórbida con estos casos, usándolos para hacer avanzar su “agenda” en la materia. Creo que es posible no caer en una ni otra de estas alternativas. Es posible dirigir la mirada a estos casos más bien porque también en lo extremo se revela ciertos aspectos de las distintas visiones del hombre, y porque las respuestas dadas a los casos extremos pueden también llevar a que repensemos el modo en que estamos argumentando o llevando los casos en apariencia menos extremos.
Ahora bien, en este artículo no hay sorpresas: sencillamente defenderé que nunca es lícito el dar muerte de modo directo a un ser humano en el vientre de su madre. Y lo defenderé en tres escenarios posibles, a los que frecuentemente se alude: el de la madre que ha concebido como fruto de una violación, el de la madre cuya salud corre serios riesgos producto del embarazo, y el del feto considerado “inviable”. Pero el hecho de que en los tres escenarios defenderé la misma conclusión, que no tenemos cómo justificar el dar muerte de modo directo, no significa que en los tres casos haya que decir lo mismo. Por el contrario, creo que los tres escenarios nos plantean problemas distintos, y que debemos resolverlos no sólo invocando la prohibición general de matar, sino haciendo algún esfuerzo mayor. Y si lo hacemos, creo que es más que nuestra visión del aborto en casos extremos lo que debiera verse modificado.
II.La violación
La discusión sobre la posibilidad de aborto tras una violación ciertamente es una cuestión muy delicada. Algunos dirán que es un moralismo inaceptable el cerrar también aquí la puerta al aborto. ¿Cómo pretenderemos encarnar un mensaje de compasión si exigimos a una mujer el cargar con las consecuencias de haber sido violada? Pero también podría darse vuelta ese argumento, y preguntar si acaso no es un moralismo tanto más horrendo el de permitir el aborto en tal situación, como si el origen de una vida humana en un acto inmoral –en este caso el haberse originado en una violación- pudiera ser argumento suficiente para que a tal vida le debamos menos. La cuestión merece pues una discusión detenida y merece particular cuidado en no etiquetar de antemano a las posiciones.
Además de esto, y a pesar de la fuerte carga emocional que siempre acompañará a la situación, ambas partes requieren aquí cuidado en el papel que dan a eso en la discusión. Incluso entre los mejores moralistas cristianos del presente hay indicios de los tropiezos que de lo contrario se da en este tema. Gilbert Meilaender, por ejemplo, afirma que el aborto en caso de violación se asemeja a un caso de legítima defensa, pues si bien el feto no es propiamente un agresor, “representa en forma vívida el ataque que la mujer ha sufrido”[4]. Lo implicado en tal afirmación es que en este caso el aborto sería lícito, al menos tan lícito como cualquier otro acto de defensa ante injustos ataques de terceros. ¿Pero se sigue esa conclusión de las palabras de Meilaender? No parece ser así: pues si bien puede ser lícito defendernos de ataques injustos de terceros, ciertamente no es lícito atacar todo lo que represente tales ataques injustos. Eso es un ejemplo muy sencillo de cómo también en los temas altamente sensibles -y particularmente en ellos- la defensa de un lenguaje preciso es crucial. Y ésa es una advertencia que ciertamente vale también para quienes nos oponemos a toda forma de aborto directo. Pues uno de los argumentos más comunes en este campo es el de recordarnos el fenómeno de las depresiones postabortivas. Desde luego no está completamente fuera de lugar recordarnos su existencia: Carol Everett, una mujer que no sólo se practicó un aborto, sino incluso dirigió varias clínicas abortivas, contaba tras su conversión al cristianismo que dentro del complejo cuadro de la depresión postabortiva ella había padecido incluso la sensación de haber sido violada, lo que parece una poderosa advertencia a quienes buscarían deshacerse de tal sensación mediante un aborto. Pero si bien es bueno recordar esto, hay que cuidarse de hacer recaer ahí todo el peso. Y la razón es sencilla: tal argumentación permanece en el nivel del dolor, del mal físico, un territorio que ciertamente debe ser tomado en consideración por la reflexión moral, pero que no puede ser el factor decisivo en nuestro actuar. De lo contrario, bien podría concluirse que la licitud del aborto depende de la eficacia de las pastillas antidepresivas, tesis que ni el más descarado utilitarista suele presentar en esos términos.
Un modo alternativo de plantear el problema es el preguntarnos de qué modo más general podríamos caracterizar la situación que nos plantea un embarazo tras una violación. Y al plantear tal pregunta podemos responder diciendo que el tipo de situación no es infrecuente: se trata de que alguien que ha sufrido un grave mal, y sabiendo todos de su inocencia, tenga no obstante que cargar con las consecuencias de ese mal, consecuencias que le recuerdan muy vívidamente lo padecido. A esto debe, desde luego, añadirse el hecho de que nos encontramos ante uno de los casos más extremos de ese común fenómeno. Pues se trata de uno de los más graves ataques que se pueda sufrir, y si se acepta cargar con sus consecuencias, en este caso con el hijo que es fruto de la violación, se trata de algo que por lo general nos acompañará de por vida. Con todo, es ése el tipo de fenómeno ante el que estamos, y la pregunta que nos debemos plantear es si acaso este cargar el inocente con las consecuencias de actos de terceros es un fenómeno ante el cual debamos decir “no, nunca se puede exigir que alguien cargue con tal peso”.
Planteado así, creo que a todos se nos abre la mirada al hecho de que son innumerables los casos en que reconocemos que hay deberes comparables a éste. Piénsese, por ejemplo, en los deberes de cuidado que se puede tener respecto de un padre que nos haya tratado mal en nuestra infancia. En tal caso estamos hablando de un deber moral que no necesariamente trae consigo un deber legal. Salvo, por supuesto, que fuéramos los únicos que pueden hacerse cargo de él, por no haber nadie más habitando nuestra isla. En dicho caso nuestro deber se vuelve más imperioso aún, como el de la madre que es la única que puede sostener al que está en su útero. O bien, piénsese en el sencillo hecho de que la sociedad debe llevar la carga de cuidar de criminales que han atentado contra ella. Cuanto mejor se les cuide y rehabilite –en lugar de meramente encerrarlos- más presentes se les tendrá, y más patente será así para la sociedad el recuerdo de que tiene a esta gente en su medio: y sin embargo, vemos bien que eso es lo que se debe hacer. En ambos casos estamos pidiendo que alguien –un individuo o alguna instancia representativa de la sociedad- cargue con un peso por algo que no hizo, incluso si esto implica un continuado sacrificio.
Ante esto puede sostenerse que lo padecido por la mujer violada es mucho más dramático y que su inocencia es mucho mayor. Eso es cierto, pero no introduce un tipo de situación distinta. Se puede añadir todo el sufrimiento imaginable, y sin embargo parece seguir siendo verdad lo de Sócrates: que es mejor padecer injusticia que cometerla. Con eso en mente, parece claro que si el feto es una persona –y aquí naturalmente presupongo lo que he discutido en los dos artículos precedentes- este cargar, cargar como comunidad con el sufrimiento de la mujer violada, y cargar ella con el fruto de su vientre, no parece en modo alguno una exigencia fuera de lugar. Y esto se vuelve tanto más claro si al mismo tiempo que se piensa en la inocencia de la mujer se tiene en mente la del feto. Parece ser que en ésta y muchas otras situaciones de la vida, simplemente hay que cargar con las consecuencias de horrorosos actos de terceros.
Esto puede conmovernos, y debe movernos a estar entre los que ayudan a llevar la carga; pero aunque nos conmueva, no debiera escandalizarnos. Sin embargo, a algunos los escandaliza, pues la pasividad que esto parece implicar les parece inaceptable. ¿Pero quién puede seriamente decir que el cargar es un acto meramente pasivo? Muchas veces el cargar constituye una significativa transformación de lo padecido. Desde luego no se puede deshacer una violación, pero en cierto sentido el tener y cuidar a un hijo que sea fruto de la misma es de lo más cercano que hay a eso, al transformar un padecimiento horrible en un acto heroico de generosidad y servicio, educando con amor a un niño que podría crecer muy mal con la idea de un padre violador en el trasfondo. En palabras de la tal vez más significativa contribución de las últimas décadas a la discusión sobre el aborto,
en la violación un hombre asalta a un ser humano inocente, al criar una vida, una mujer defiende a una vida inocente; en la violación, un hombre socava la libertad de otro, al criar una vida la mujer da libertad a otro; en la violación, un hombre se impone para gran detrimento de otro, al criar una vida una mujer se da a sí misma como don para gran bien de otro. Aunque, lamentablemente, nunca se pueda deshacer una violación, las racionalizaciones, máximas y motivos de una violación nunca son tan categóricamente rechazados como cuando alguien escoge la vida bajo las más difíciles circunstancias[5].
¿No hace entonces ninguna diferencia el llamado que como cristianos y humanos tenemos a la compasión? Desde luego que sí, pero importa mucho el ver bien dónde se introduce la compasión para no crear un daño mayor que el ya creado. Nadie menos que Stanley Hauerwas ha escrito que en la discusión sobre el aborto el principal desafío para la iglesia es el oponerse a esta falsa ética de la compasión[6]. El cristianismo ciertamente rechaza la lógica de pedir “que cada uno cargue con lo que le tocó cargar”. Pero la alternativa a tal lógica no es la de decir “no hay por qué cargar con eso”. Si el cristianismo es un camino de compasión, lo es porque muestra una lógica entre esas dos alternativas, la de Cristo diciendo “venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mt. 11:28). La comunidad cristiana, en efecto, está configurada no por el llamado a dejar las cargas de lado ni por el llamado a que cada uno las lleve por su cuenta, sino por el llamado a “ayudarnos unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo” (Gal. 6:2). En el caso de una mujer que espera un hijo como fruto de una violación, y en el caso de la comunidad civil y eclesial que la rodean, esto es tan cierto como en los restantes casos.
III. La madre en riesgo, aborto indirecto y aborto terapéutico
El caso de la madre en riesgo nos pone ante un escenario distinto: tal discusión no parte de un mal moral previo, sino de un mal físico actual; no parte de una injusticia a la que haya que responder, sino de una amenaza sin connotación moral. Y ciertamente hay muchas amenazas sin connotación moral de las que nos tenemos que defender, y en particular cuando la amenaza se dirige a la vida misma. Es, en efecto, legítimo hacer casi todo lo posible por salvar la propia vida. Pero corresponde dejar en cursiva ese casi, pues es un casi que también al margen de la discusión sobre el aborto es decisivo: es mucho, realmente mucho lo que legítimamente se puede intentar para preservar nuestra vida, ¿pero quién no ve que hay algunas cosas que tampoco con esa finalidad podemos hacer? La pregunta es pues qué acciones defensivas hay que sean permitidas en un embarazo de alto riesgo.
En las restantes situaciones de la vida la respuesta natural sería reconocer que nunca podemos matar a otro para salvarnos, pero que sí puede ser lícito dejar morir a otro para salvarnos, incluso con conciencia de ello. Podemos, por ejemplo, esquivar a un auto que nos va a atropellar, sabiendo que si lo esquivamos podrá golpear al próximo transeúnte. Es cierto que también podemos hacer algo mejor aún, como es dejar que nos atropellen para salvar al otro. Pero el punto es que a esto segundo no podemos ser obligados, y sí nos es legal y moralmente permisible el primer acto. Tales distinciones tienen importancia en la discusión sobre el aborto, pues hay un número significativo de acciones médicas que corresponden a este segundo tipo de acto. Es decir, hay acciones en que se deja que producto de una intervención médica, que tiene por fin salvar a la madre, el feto muera. Eso no es matar, y tomar conciencia de ello cambia radicalmente el modo en que se aborda esta discusión.
Al afirmar esto, naturalmente se me preguntará si estoy defendiendo el aborto terapéutico, el cual, a pesar de haberse vuelto un fenómeno sumamente inusual por el avance de la medicina, sigue siendo una usual vía de entrada para la legislación sobre el aborto. La expresión “aborto terapéutico” hasta aquí la he evitado precisamente porque oscurece la discusión. Y la oscurece precisamente porque hace caer bajo un mismo denominador el matar y el dejar morir. Pues cuando una madre recibe un tratamiento que tiene entre sus consecuencias la muerte del feto, estamos ante algo distinto de matar al feto para salvar a la madre. Esto segundo, el matar al feto para salvar a la madre, implica tratar al feto como medio, y es por eso que requerimos prohibir de modo total ese tipo de acciones (la clásica máxima kantiana sobre nunca tratar a otros como mero medio). Pero eso no es lo que ocurre cuando hay un tratamiento médico por el que, si bien el feto muere, no fue eso lo directamente intentado, no como fin pero tampoco como medio[7]. Y es importante tener presente que esto, en analogía con el ejemplo del párrafo anterior, sigue siendo lícito cuando de antemano, y con plena conciencia, se sabe que el feto morirá. Nadie, ni médicos ni madres, tampoco en países (como el mío) con estricta legislación antiabortista, es sancionado por tales prácticas, las cuales son tanto legal como moramente aceptadas y aceptables. Pero son, precisamente, distintas del aborto directo.
Ahora bien, tal situación, la del denominado aborto indirecto, a muchos les parece simplemente idéntica a un aborto directo. Y ciertamente lo es, en el sentido de que la cantidad de dolor y muerte puede ser la misma. Por lo mismo, para quien argumenta desde una mirada utilitarista, en la que solo importan los resultados, no hay diferencia alguna entre estos dos casos. Pero que algo sea físicamente idéntico no significa que sea moralmente idéntico: lloramos también por los muertos en un desastre natural, pero éste no nos produce el horror moral que nos producen las muertes causadas por una tiranía. Quien cree que el mal se reduce al hecho de que sucedan cosas malas, que haya muerte, sufrimiento y destrucción, desde luego no podrá ver ninguna diferencia entre estos distintos tipos de acción, e intentará en consecuencia forzarnos a tratar ambos bajo la misma categoría de aborto terapéutico. Pero no veo por qué habríamos de darle la razón a quien niegue tal diferencia: entre el hecho de que alguien muera por un terremoto, y el hecho de que alguien muera asesinado por mí, la diferencia no parece ser menor. En efecto, el abrirse a realizar estas distinciones es en cierto sentido sinónimo con abrirse a hacer evaluaciones específicamente morales. Y el abrirse a hacerlas de modo responsable, como se puede ver, no implica volverse más “cerrado”, ni tampoco más “abierto”, sino que contribuye precisamente a sepultar este tipo de inútiles categorías[8].
IV. El feto inviable y el nihilismo de la salud total
Abordemos, por último, el caso de los fetos con graves deformaciones o “inviables”. Deberíamos partir por recordar, aunque en un principio parezca poco relevante, que somos todos “inviables”. Esto es, que moriremos. Y si bien eso se encuentra en el futuro, es un futuro al que nos acercamos día a día: todos somos cada día más inviables. La distinción entre el resto de nosotros y quienes son calificados de “inviables” en ese sentido es menos radical de lo que parece: quienes suelen ser calificados de “inviables” son simplemente quienes morirán mucho antes. Recordar esto puede parecer capcioso, pues se trata de un MUCHÍSIMO ANTES. Y sin embargo, es relevante, pues nos recuerda que la duración temporal que podamos proyectar en una vida no cambia en nada los deberes de cuidado que tenemos respecto de ella: el hecho de que un niño vaya a vivir sólo algunos días no se encuentra entre los factores que nos permitan ponerle término anticipado, tal como la pronta muerte de un anciano no constituye un argumento razonable a favor de la eutanasia[9].
Con todo, bien podría alguien objetar que hay casos en que el problema parece más agudo, más excepcional: ¿qué ocurre, se nos podría decir, con el caso de alguien que sólo podrá sobrevivir unas horas tras haber nacido? Se podría añadir que la situación no solo es cuantitativamente más aguda, sino que suele serlo también en lo cualitativo: el corto tiempo vivido suele además ser un muy mal tiempo. Si esto se sabe de antemano, como a veces lo permite la medicina contemporánea, ¿no es más correcto en al menos estos casos ahorrarle a la madre y al feto la larga espera, espera de meses para llevar una mala vida de unas pocas horas? Ciertamente no se saca nada con minimizar el horror de tales situaciones. Pero tal como en el caso de una violación, cabe preguntar si esto logra cambiar el tipo de acción ante la que nos encontramos. Cabe también preguntar respecto del mensaje que se da con esto respecto del valor de la vida de quienes viven entre nosotros con todo tipo de limitaciones. No sin razón personas discapacitadas han estado a la cabeza de las protestas contra autores como Peter Singer. Cabe, en efecto, preguntarse también si se podría legitimar el aborto para esos casos sin al mismo tiempo legitimar la eugenesia: ¿por qué no sería lícito poner fin a la vida de alguien que sólo va a vivir una semana, pero ponerle fin una vez que ya ha nacido? Después de todo, creer que no se puede poner término a la vida del nacido, pero sí al mismo ser unas horas antes de nacer, es atribuir al cordón umbilical un rango casi mágico. Y significativamente, los más consecuentes defensores del aborto dan también el paso siguiente: en las elocuentes palabras del mismo Singer, “no entiendo cómo es posible defender la postura de que se puede <reemplazar> el feto antes de nacer, pero no a los recién nacidos”[10]. Apenas puede haber testimonio más elocuente de cómo la pérdida del respeto a la vida en cualquiera de las etapas de la misma conduce a la pérdida de dicho respeto respecto de las restantes etapas.
Pero no creo que ése deba ser aquí nuestro principal argumento. El vivir en una cultura en que el infanticidio ha llegado a dejar de ser tabú debiera más bien forzarnos a ir remodelando nuestras preguntas, de modo que comience a primar no la pregunta respecto de qué tipo de vidas son las que queremos recibir, sino más bien en qué clase de personas debemos ser transformados nosotros para recibir a cualquier vida. Esto, por supuesto, es un paso en una dirección distinta de la que buscábamos en la sección anterior. Ahí notábamos la importancia de la diferenciación, de la atención prestada al detalle, a las distinciones; aquí cobra una igual importancia no perder de vista el panorama completo de la vida humana. Y cuando se busca eso, precisamente el reconocernos todos como una comunidad de inviables se vuelve una verdad no menor.
V.Conclusión
El hablar sobre el aborto como algo lícito en los casos extremos se ha vuelto en muchos casos una amplia puerta de entrada para legitimar el aborto ante cualquier circunstancia que sea problemática. Así, en la mayor cantidad de los casos bajo tal “circunstancia especial” caben cosas como la pobreza, la soltería de la madre, su salud emocional, y otros factores de ese tenor. He aquí dejado de lado la discusión de esa arista del problema, para concentrarnos en los casos que verdaderamente son extremos. Creo que el resultado que se alcanza en tal discusión es que, tal como en los casos menos extremos, son quienes están a favor de la despenalización del aborto quienes están argumentalmente en deuda. Y esto no nos debiera extrañar: si la práctica de un aborto directo es algo intrínsecamente malo, defender su legitimidad en casos extremos es tan absurdo como admitir la tortura “sólo en casos extremos”. ¿Quién ha jamás pretendido usar la tortura para resolver los pequeños conflictos de la vida cotidiana?
Ahora bien, este resultado al que llegamos al pensar sobre esta realidad podría ser planteado como toda una brutalidad. Pues si bien he explicado por qué es aceptable el aborto indirecto, he literalmente defendido que una mujer violada, abandonada por su familia, bajo terribles condiciones económicas, con riesgo para su propia vida, y esperando un niño que viene con serias deformaciones, no puede presentar nada de esto –ni siquiera el conjunto de todo esto- como un argumento moralmente aceptable para abortar directamente a tal niño. Se podría tal vez considerar inapropiado que saque esta conclusión de modo explícito: no sólo los partidarios del aborto podrían escandalizarse, sino también sus detractores, que verían que se les hace un flaco favor al presentar de modo abierto este lado aparentemente inmisericorde de su posición. Sin embargo, he creído necesario sacar de modo explícito esa conclusión completa, no sólo porque éstas son las conclusiones que a mi parecer efectivamente se siguen de lo que hemos visto, sino porque es fundamental adoptar la posición con plena conciencia de lo que ella implica. De hecho, creo que es mucho más inmisericorde poner la posición “pro vida” como algo “tierno”, que no tiene estas consecuencias. Salvo que uno esté dispuesto a exponerse a la objeción de que es el otro lado en la discusión el que está tomando en serio la realidad, “mirándola a la cara”, el rostro romántico del movimiento pro-vida tiene que ser destruido. Cabría decir que sólo comprenderemos qué tipo de mal es el aborto, si primero vemos lo terrible que son las condiciones descritas al comienzo de este párrafo, y luego somos capaces de ver el aborto directo como algo más malo aún: en efecto, si no podemos ver eso, no debiéramos oponernos al mismo.
[1] “El aborto en la discusión evangélica” Lupa Protestante 10 de mayo de 2010, https://www.lupaprotestante.com/index.php/opinion/2145?task=view y “El aborto: de los argumentos a las estadísticas –y vuelta”, Lupa Protestante 2 de febrero de 2011, https://www.lupaprotestante.com/index.php/opinion/2338-el-aborto-de-los-argumentos-a-las-estadisticas-y-vuelta
[2] http://pewforum.org/Christian/Evangelical-Protestant-Churches/Global-Survey-of-Evangelical-Protestant-Leaders.aspx
[3] Por ejemplo, Roy H. May, “El aborto: una reflexión teológico-ética” en http://www.angelfire.com/pe/jorgebravo/El_aborto.pdf
[5] Kaczor, Christopher. The Ethics of Abortion. Women’s Rights, Human Life and the Question of Justice Routledge, Nueva York, 2011. pág. 184.
[6] Hauerwas, Stanley. “Abortion, Theologically Understood” en http://www.lifewatch.org/abortion.html
[7] Hoy la literature sobre la distinción es enorme. De los comienzos de la discusión véase Finnis, John. “The Rights and Wrongs of Abortion” en Philosophy and Public Affairs 2, 2, 1973. págs. 117-145.
[8] Esto vuelve tanto más llamativo el hecho de que algunos de los mejores estudios de bioética dentro de la reciente tradición protestante omitan por completo la referencia a esta distinción. Véase el vacío que su ausencia deja en VanDrunen, David Bioethics and the Christian Life Crossway, Wheaton, 2009. pág. 166 y Meilaender, op. cit. pág. 34.
[9] Esto requiere por supuesto de una discusión más amplia, la cual he intentado en “Eutanasia. ¿Por qué no?”, Estudios Evangélicos, enero 2009,http://www.estudiosevangelicos.org/Actualidad/EUTANASIA.pdf
- Bonhoeffer y los evangélicos - 16/04/2015
- Wolfhart Pannenberg (1928-2014) - 16/09/2014
- Calvino y Servet, la historia y las lecciones morales - 15/10/2013