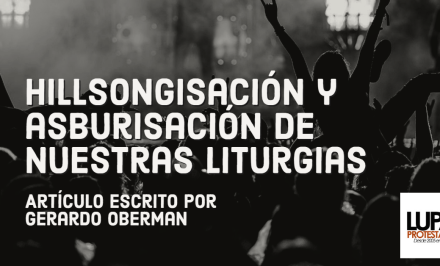“¡Grande es su amor por nosotros!
¡La fidelidad del Señor es eterna!“
Salmo 117:2, NVI
Confieso que he dudado, más de una vez.
Pero la duda, bendito privilegio de la fe,
me ha acercado intensamente
a la idea de un Dios que nos ama y que nos cuida,
incluso cuando todo pareciera indicar
que es un Dios ausente, insensible, lejano.
He dudado
cuando la mentira y el engaño
se apoderaron de la agenda pública.
He creído todo perdido
cuando la complicidad de mis hermanos y hermanas
avalaba con el silencio
las peores atrocidades contra sus prójimos.
He llorado amargamente
cuando los conformismos ocupaban el espacio
de la voz profética, de la lucha comprometida
por los derechos de las personas más vulneradas.
He bajado los brazos
cuando la insensibilidad se adueñaba de los corazones
de quienes creía compañeros y compañeras
de un mismo sueño.
He gritado mi dolor
cuando los infames al servicio del poder de turno
traicionaban el evangelio de la gracia,
burlándose de todo gesto de amor, de compasión,
de solidaridad con quienes más sufrían.
He dudado, una y otra vez,
al ver a las personas justas ser oprimidos
por los deshonestos, los ambiciosos,
los buitres carroñeros de la historia.
Confieso que he dudado
de los advenires liberadores
y de los mañanas mejores
y de los horizontes luminosos.
Pero tú, Adviento de todo amor, allí estabas,
la mano extendida, la sonrisa sincera,
la palabra oportuna, el abrazo amplio y cálido.
Nunca estuviste lejos, eterna fidelidad;
siempre del mismo lado, nunca saltaste la grieta
hacia el lado de la anti-vida y del odio que destruye.
Confieso que “solo de oídas te conocía,
pero ahora mis ojos te ven” (Job 42:5)
siempre fiel, puro amor, Adviento de esperanza.
- Es Pascua | Gerardo Oberman - 11/04/2025
- ¡Cállense! | Gerardo Carlos C. Oberman - 01/02/2025
- Libéranos de nuestros clósets | Gerardo Oberman - 26/05/2023