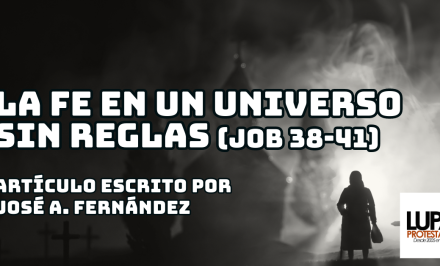El que lee entienda. (San Marcos 13, 14 RVR60)
No, ni en esta reflexión de hoy ni en la siguiente pretendemos comentar noticia destacada alguna de la semana, como venimos haciendo últimamente, y no porque no las haya habido, sino porque se da cada vez más en los medios evangélicos una circunstancia que nos viene preocupando desde hace tiempo, algo que constatamos con no pequeña dosis de tristeza por las implicaciones que conllevará a largo o corto plazo, y que, pensamos honestamente, puede tener una solución no demasiado complicada. O al menos así lo creemos.
Allá por los años de nuestra infancia, la década de los 60 del pasado siglo, había una idea bastante generalizada, por lo menos donde residíamos, según la cual los protestantes nacionales eran gente leída, es decir, personas diferentes del resto, no ya por sus creencias (“no creían en la Virgen ni en el papa”), sino por su cultura, superior entonces a la media común, que les permitía estar más abiertos a nuevas ideas y a innovaciones en todos los campos. Nuestra familia, que no era protestante, pero conocía en el vecindario a algunos que profesaban la fe reformada, mantenía esta opinión, y no eran los únicos. Crecimos con esa idea. El problema es que, llegados a la edad que hoy tenemos y profesando la religión protestante o evangélica, constatamos que aquel estereotipo está muy lejos de la realidad que encontramos en el día a día de nuestras iglesias en líneas generales. Ni que decir tiene que los índices de lectura o de consumo de libros en la sociedad española no son demasiado elevados en comparación con otras sociedades de nuestro entorno, y que, por tanto, el nivel cultural nacional resulta bastante flojo; no hay más que comprobar las estadísticas de fracaso escolar del país en relación con las medias europeas (algunos dirán, y con razón, que no hay más que comprobar los índices de audiencia de ciertos programas televisivos de pésima calidad). Desgraciadamente, esta situación también afecta, cómo no, a nuestras congregaciones. No sólo se lee poco en nuestros medios, lo que ya representa un problema para un sistema religioso como es el protestante o evangélico, fundamentado básicamente en la Sagrada Escritura, es decir, en un libro, sino que además se tiende a consumir obras de muy escasa calidad, una literatura de tipo panfletario que, lejos de formar, en realidad deforma y embota; que en vez de nutrir, atrofia e inhabilita; en una palabra, que conforma una mentalidad sectaria y anticultural, de ghetto, de grupo cerrado y, a la larga o a la corta, marginal. Imaginemos por un momento las consecuencias que ello puede acarrear en un futuro no demasiado lejano.
Pero dejemos este último punto para un artículo posterior y centrémonos en primer lugar en un asunto de capital importancia como es la lectura de la propia Biblia.
¿Leemos los cristianos evangélicos la Biblia, realmente? No se trata de una pregunta retórica. De alguna manera, en nuestras congregaciones, independientemente de la denominación a la que pertenezcan, se hace muy necesaria la recuperación de la lectura bíblica, maticemos, desde el punto de vista puramente estético. Veamos por qué. Nos hemos acostumbrado tanto a abrir nuestros ejemplares de la Sagrada Escritura, además de como lectura devocional particular, ritual o litúrgica (versículos que fundamentan la predicación dominical, por lo común), para hallar “textos doctrinales” sobre los que cimentar alguna creencia o práctica concreta, cuando no para rebatir lo que otros piensan, que hemos perdido realmente en buena medida la capacidad de goce que proporciona el texto por sí mismo, por su expresión de claro sabor semítico arcaico, por sus figuras impactantes que tanto pueden llamarnos la atención con su especial colorido, por su retórica tan diferente de la habitual en nuestros tiempos. Si a ello añadimos la escasa (por no decir nula) formación de algunos predicadores y supuestos monitores o maestros, que abren las Escrituras con verdadera tensión (o ésa es la impresión que transmiten) creyendo ver hasta en los puntos y las comas de nuestras ediciones modernas asuntos dogmáticos de extrema complicación o arcanos misteriosos que ocultan secretos terribles, comprenderemos que haya creyentes que, en realidad, no lean demasiado sus biblias o que se ciñan a unos cuantos pasajes clásicos sabidos de memoria, sus favoritos, sin casi atreverse a leer otros distintos.
Hemos de volver a leer nuestra Biblia, pero con nuevos ojos, vale decir, para aprender a disfrutarla, a vivir sus historias y sus narraciones como los hagiógrafos que las compusieron desearon que se vivieran, con la máxima compenetración y hasta podríamos decir “complicidad” con sus personajes destacados. Hemos de aprender a leer nuestra Biblia emocionándonos con sus relatos, dando rienda suelta a la hilaridad tal vez en algunos, ¿por qué no?, y al llanto en otros, pensando siempre en sus tramas argumentales (que son realmente magistrales si sabemos encontrarles el hilo conductor) o paladeando aquellos libros, capítulos o versículos escritos como cantos o poemas, que no fueron ideados (¡ni inspirados!) como tratados dogmáticos, sino como expresión de sentimientos elevada al máximo de su potencialidad literaria. Mal podremos vehicular una Palabra de Dios viva si la matamos de continuo con lecturas doctrinales, rituales o apologéticas. Difícilmente sabremos convencer a nadie de que lea con gusto un libro sagrado por el que manifestamos un hastío y un cansancio evidentes o, todo hay que decirlo, cierto temor inconsciente, fruto de un desconocimiento propio o inducido.
Los sesenta y seis escritos que hoy componen nuestra Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron redactados con una clara intencionalidad de seducción. Así, como suena. En un principio no se escribieron para ser leídos al estilo occidental, es decir, de forma individual y silenciosa, sino en alta voz y para un colectivo que debía escucharlos embelesado, literalmente “enganchado” a sus palabras (piénsese en el elevadísimo porcentaje de analfabetismo de las poblaciones en medio de las cuales vieron la luz), y que debía manifestar con signos muy evidentes toda la emoción que le transmitían, desde la risa estentórea en algunos pasajes que hoy leemos con gran seriedad (las historias patriarcales referentes a Esaú y Jacob, por ejemplo, o las más estrambóticas de los libros de Jueces, Rut y Samuel, entre otros), hasta las lágrimas ardientes en otros de corte poético y mucho más sentimental (algunos salmos, las Lamentaciones de Jeremías) o en relatos trágicos (las escenas de los Evangelios que narran la pasión y muerte de Jesús), pasando por el silencio y la reflexión, quizás con murmullos y comentarios de aprobación o rechazo en otros (los libros de los profetas, las epístolas, los textos legales).
Si bien es cierto que ni nuestros tiempos son aquéllos ni nuestras circunstancias culturales son las mismas que entonces, también lo es que la Escritura requiere de nosotros una atención y una lectura que hoy no ejercitamos, y cuyo remedio es bien sencillo: adquirir el hábito de abrirla simplemente para disfrutarla. La instrucción real que de ella recibiremos resultará directamente proporcional al goce que nos produzcan sus páginas.
Será la única forma de hacer de ella lo que realmente profesamos que es: la Palabra viva del Dios Vivo.