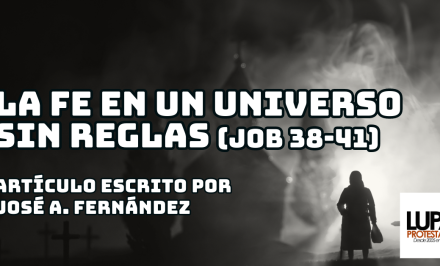Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subieron del mar. (BTX)
¿Por qué negarlo? La literatura apocalíptica que encontramos en la Biblia es realmente fascinante, tanto la del Antiguo como la del Nuevo Testamento. Y aún lo es más cuando quienes la estudian con seriedad (¡con seriedad hemos dicho!) nos informan de que en ella escuchamos, ni más ni menos, la voz de los perseguidos, de los martirizados por su fe, por su compromiso en este mundo con el Dios viviente. Por decirlo con otras palabras: en los libros y pasajes apocalípticos de la Biblia nos topamos de forma muy directa con el pueblo de Dios de todos los tiempos en su dura peregrinación por este mundo, caminando entre fieras sanguinarias, pero siempre con la mirada puesta en una promesa que el Señor del universo hace realidad en la persona de su Hijo Jesucristo.
 El capítulo 7 de Daniel representa, según algunos, el paradigma de toda la apocalíptica, con su doble escenario (la tierra y el cielo), sus personajes emblemáticos (bestias a cual más horrible en toda su animalidad, por un lado, y el Hijo del Hombre, plenitud de lo humano, por el otro), y su contraste entre el abismo (las aguas marinas en plena tempestad del versículo 2) y el trono celestial desde el que juzga el Anciano de días mencionado en los versículos 9-12. Es decir, toda una imaginería de elevado colorido que llama poderosamente nuestra atención por su perenne modernidad. Lejos de describir la historia pasada o futura, como han pretendido —y pretenden— algunas escuelas interpretativas, este capítulo (y toda la apocalíptica en general) hace hincapié en realidades que son siempre presentes, que están de continuo ante nuestros ojos, y con las cuales la Iglesia está llamada a convivir en la esperanza de algo nuevo que vendrá.
El capítulo 7 de Daniel representa, según algunos, el paradigma de toda la apocalíptica, con su doble escenario (la tierra y el cielo), sus personajes emblemáticos (bestias a cual más horrible en toda su animalidad, por un lado, y el Hijo del Hombre, plenitud de lo humano, por el otro), y su contraste entre el abismo (las aguas marinas en plena tempestad del versículo 2) y el trono celestial desde el que juzga el Anciano de días mencionado en los versículos 9-12. Es decir, toda una imaginería de elevado colorido que llama poderosamente nuestra atención por su perenne modernidad. Lejos de describir la historia pasada o futura, como han pretendido —y pretenden— algunas escuelas interpretativas, este capítulo (y toda la apocalíptica en general) hace hincapié en realidades que son siempre presentes, que están de continuo ante nuestros ojos, y con las cuales la Iglesia está llamada a convivir en la esperanza de algo nuevo que vendrá.
La primera de todas es que los creyentes, nos guste o no, vivimos en este mundo. Más aún, que estamos puestos por el Señor en esta tierra con una misión muy concreta, que es darle gloria y testificar de él ante todas las gentes. Y por el hecho de vivir en este mundo, pues lógicamente nos las hemos de ver con los poderes que lo rigen, muy bien representados por medio de toda esa curiosa fauna antinatural de monstruos pintorescos y en algunos casos extremadamente crueles. De lo que se deduce con total rapidez que nuestra confianza no debe jamás ser depositada en ellos. Y no es que, como quieren interpretar algunos, se trate de antiguos imperios totalitarios hoy ya desaparecidos. Incluso nuestros estados actuales de Occidente, que tienen a gala ser “estados de derecho” y democracias (ya veremos hasta cuándo mantendrán estos asertos, pero eso es otra historia), pueden muy bien verse reflejados en estas curiosas bestias, cuyo número, altamente simbólico, refleja la universalidad de los poderes humanos, no solo los de una época concreta. Como cristianos y miembros del cuerpo de Cristo, no debemos cerrar los ojos a la realidad. Jamás los poderes humanos van a mirar por el bienestar de sus súbditos o por el cumplimiento de una estricta justicia, salvo en sus propagandas mediáticas, antiguas o modernas. Nunca se van a preocupar de otra cosa que de mantenerse a flote como sea, caiga quien caiga, sacrificando a quien hayan de sacrificar, sin importarles nada más.
La segunda es que todos esos poderes, quiéranlo o no, están sometidos a una autoridad mucho más alta, que tiene sobre ellos y sobre todas las cosas la última palabra, como se ve claramente en la escena de juicio y en la explicación que el ángel ofrece al profeta. Y este hecho, que como cristianos nos resulta muy familiar, pues desde siempre lo hemos escuchado en los púlpitos, escuelas dominicales y estudios bíblicos, es algo que nuestros contemporáneos necesitan saber. La tendencia a la idolatría es innata en nuestra especie humana, y aunque hoy nadie (o mejor sería decir “casi nadie”, dada la cantidad de gente excéntrica que surge por ahí de vez en cuando) tribute culto a las antiguas divinidades orientales o grecorromanas de tiempos bíblicos, se sigue considerando de forma implícita a los poderes establecidos como un absoluto con derecho de vida o muerte sobre las vidas de las personas y de las naciones. De alguna manera, para muchos de nuestros conciudadanos la idea del Estado ha venido a ocupar el lugar de Dios. Este fenómeno de “estatolatría” o “arquelatría”, como se debiera llamar si alguien quisiera darle un nombre de raíces clásicas, ya presente en la antigüedad, hoy reviste otras formas sin duda, pero no deja de ser una muestra de la ingratitud del ser humano para con su Creador. Sea como fuere, la realidad es que los distintos estados políticos de este mundo, antiguos, medievales, modernos, contemporáneos o futuros, lejos de ser permanentes o definitivos, han estado, están y estarán sometidos al imperio divino, que en su día los juzgará y, por lo que leemos en Daniel 7, no saldrán demasiado bien parados.
La tercera y última que destacamos en esta reflexión es que como pueblo de Dios esperamos un orden nuevo establecido por mano divina y muy bien representado en esa figura extraordinaria del Hijo del Hombre que aparece en las nubes del cielo (versículos 13 y 14), imagen que el propio Jesús hará suya en un momento muy crítico de su enfrentamiento con los poderes sanguinarios de esta tierra (Marcos 14, 60-62). Y ese Reino Eterno, que escribimos con mayúsculas, no es otro que el que nuestro Señor declara ser ya una realidad en los corazones de aquellos que por su Gracia lo hemos recibido. Una realidad que va más allá de supuestos cálculos y “mapas proféticos”, siempre deficientes y llenos de lagunas e incertidumbres por desconocimiento del gran valor existencial de la literatura apocalíptica; una realidad mucho más patente que todos esos historicismos mal entendidos y que nos llama hoy, ahora y siempre a un compromiso serio con aquellos que se ven menos favorecidos y más necesitados de amor y consuelo.
Caminamos entre bestias, es cierto, pero es el Hijo del Hombre el que nos conduce a la verdadera plenitud de nuestra condición humana, imagen y semejanza del Creador.