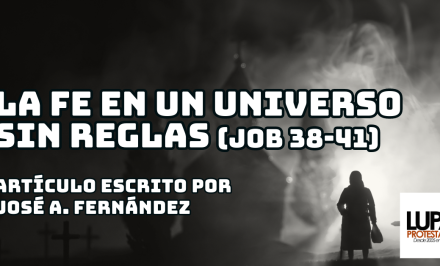He aquí, Yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros. (Génesis 9, 9-10a BTX)
 Dentro del gran conjunto escriturístico que es Génesis 1-11 hallamos un texto realmente importante por su contenido, el capítulo 9, versículos 1-17, que en muchas versiones de la Biblia tiene el título de El pacto de Noé, La alianza con Noé o similares. Y sin embargo, pese a su trascendencia y su extraña modernidad, no se menciona ni una sola vez en el resto del Antiguo Testamento, como si hubiera pasado completamente desapercibido para los autores de la Biblia. En realidad, la recopilación definitiva de todas las a veces antiquísimas tradiciones sagradas (orales en algunos casos y escritas en otros) que conforman el Pentateuco actual y se hallaban dispersas en Israel, se realiza históricamente en un tiempo posterior a la caída de Jerusalén en manos de los babilonios. Algunas tradiciones judías atribuyen al escriba Esdras y a la Gran Sinagoga la edición definitiva de los cinco libros de la Ley de Moisés, lo cual no deja de ser un dato harto interesante y muy a tener en cuenta, máxime si nos percatamos de cómo los materiales propios del libro del Génesis rezuman una Teología de la Gracia que no se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento. El Génesis, tal como nos ha sido transmitido, está todo él inmerso en la atmósfera del Nuevo Pacto y representa un pensamiento religioso muy avanzado, fruto de una intensa reflexión teológica sacerdotal y levítica bien dirigida por el Espíritu Santo, tanto que una simple lectura nos da la impresión de que entre la Era Patriarcal y la Era Mosaica haya una especie de “corte”, de “frenazo en seco”, casi de “marcha atrás”. Así lo entendía el apóstol Pablo, como bien expone en los capítulos 3 y 4 de su epístola a los Gálatas. De ahí que la lectura del primer libro de la Biblia se nos haga a los cristianos de hoy más agradable y más llevadera que la de otros documentos del Pentateuco o los libros que le siguen en el Antiguo Testamento.
Dentro del gran conjunto escriturístico que es Génesis 1-11 hallamos un texto realmente importante por su contenido, el capítulo 9, versículos 1-17, que en muchas versiones de la Biblia tiene el título de El pacto de Noé, La alianza con Noé o similares. Y sin embargo, pese a su trascendencia y su extraña modernidad, no se menciona ni una sola vez en el resto del Antiguo Testamento, como si hubiera pasado completamente desapercibido para los autores de la Biblia. En realidad, la recopilación definitiva de todas las a veces antiquísimas tradiciones sagradas (orales en algunos casos y escritas en otros) que conforman el Pentateuco actual y se hallaban dispersas en Israel, se realiza históricamente en un tiempo posterior a la caída de Jerusalén en manos de los babilonios. Algunas tradiciones judías atribuyen al escriba Esdras y a la Gran Sinagoga la edición definitiva de los cinco libros de la Ley de Moisés, lo cual no deja de ser un dato harto interesante y muy a tener en cuenta, máxime si nos percatamos de cómo los materiales propios del libro del Génesis rezuman una Teología de la Gracia que no se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento. El Génesis, tal como nos ha sido transmitido, está todo él inmerso en la atmósfera del Nuevo Pacto y representa un pensamiento religioso muy avanzado, fruto de una intensa reflexión teológica sacerdotal y levítica bien dirigida por el Espíritu Santo, tanto que una simple lectura nos da la impresión de que entre la Era Patriarcal y la Era Mosaica haya una especie de “corte”, de “frenazo en seco”, casi de “marcha atrás”. Así lo entendía el apóstol Pablo, como bien expone en los capítulos 3 y 4 de su epístola a los Gálatas. De ahí que la lectura del primer libro de la Biblia se nos haga a los cristianos de hoy más agradable y más llevadera que la de otros documentos del Pentateuco o los libros que le siguen en el Antiguo Testamento.
El texto del llamado Pacto de Noé es un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. Nos sorprende su inusitada actualidad, enmarcado como está en un escenario muy antiguo y en un estadio de la civilización humana muy alejado del mundo que hoy conocemos. Dejando de lado su aspecto más pintoresco y casi folclórico —la hermosa figura del arco iris en las nubes como “el arco de Dios”, que leemos en los últimos versículos y no es sino una deliciosa reminiscencia de una concepción muy primitiva del mundo natural—, este texto sagrado contiene uno de los alegatos más extraordinarios jamás escritos en el mundo antiguo sobre el respeto a la vida y la dignidad humana.
Y lo más importante: es el mismo Dios quien lo exige.
Frente a las condiciones que nos describe el relato marco (una tierra recién devastada por una catástrofe sin precedentes, como fue el Diluvio) se alza la voz del Creador para recordar que el hombre está hecho a su imagen (v. 6), y como tal su vida es sagrada. Nadie puede quedar impune derramando sangre humana, ni hombre ni bestia (v. 5). Como todos sabemos bien, las situaciones caóticas suelen engendrar casi siempre más desorden, de tal manera que la integridad de las personas deviene un concepto demasiado frágil y susceptible de ser pasado por alto con excesiva facilidad. El conocido refrán castellano a río revuelto, ganancia de pescadores acostumbra a hallar un desgraciado cumplimiento en los centenares y miles de personas que se ven perjudicadas a diario y en cualquier latitud en beneficio de sujetos sin escrúpulos, para quienes los demás no son sino objetos más o menos productivos. El respeto a la vida y la dignidad del individuo humano que Dios exige en el Pacto de Noé va, por lo tanto, mucho más allá del simple derramamiento literal de la sangre, toda vez que implica también el derecho del hombre al alimento, animal o vegetal.
Nadie puede jugar impunemente con la subsistencia de nuestra especie, de la que el propio Señor y Creador del universo sale garante, según leemos en este texto. Sinceramente, no me gustaría estar en los zapatos, no ya de asesinos o terroristas profesionales de la muerte, sino de quienes especulan sin el más mínimo pestañeo con las vidas y las circunstancias de los demás, o las reducen a simples cifras con las que se puede jugar. A la luz de este extraordinario pasaje de las Sagradas Escrituras entendemos que ningún ser humano nace o muere en vano. Todo cuanto existe en el planeta tierra tiene una clara finalidad en el designio divino, que es servir de sustento a aquellos que hemos sido creados a la imagen del Supremo Hacedor, no por un derecho “natural” inherente a nuestro género, sino por una especialísima disposición de la misericordia de Dios. De ahí la necesidad de conservar y utilizar todos esos bienes de forma conveniente, de manera racional. Que hoy existan —como desgraciadamente han existido a lo largo de la historia— ingentes cantidades de seres humanos en nuestro mundo que carezcan de los medios mínimos para una subsistencia digna (y estas situaciones no se dan exclusivamente en lo que llamamos el Tercer Mundo) no es culpa del Creador. No es que la tierra sea un planeta insuficiente o que carezca de recursos en sí. No, no ha habido errores en la creación; Génesis 1, 31 nos recuerda que todo cuanto Dios ha hecho es bueno en gran manera (RVR60). El mundo que pisamos tiene abundantes fuentes de subsistencia para nosotros, tanto en lo referente a la vida animal como a la vegetal, y no por su propia fuerza inherente o su capacidad productora intrínseca, sino porque así lo ha decidido el Creador. El Pacto de Noé exige a gritos hoy, pues constituye una alianza permanente con toda la especie humana, a quienes tienen la responsabilidad de gestionar y administrar los recursos terrestres un cuidado y una distribución equitativa del alimento.
Hay en principio para todos —¡tiene que haberlo!— porque toda vida humana es sacratísima a los ojos de Dios y nadie ha sido dejado de lado en el designio divino.