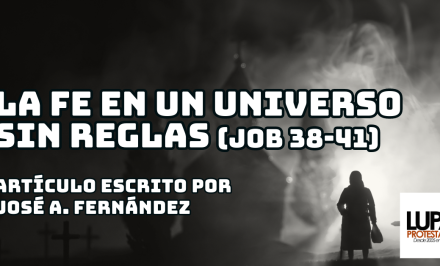4. El criticado o los criticados
Aunque es difícil distinguir este aspecto del anterior, y aunque algo hayamos adelantado sobre este asunto específico, nos preguntamos: ¿incluye la crítica a los predicadores? No como críticos (que en el púlpito lo son generalmente), sino como criticables.
Nuestra respuesta es que, en tanto predicadores, sí.
Tratemos, de nuevo, de explicarnos. Lo haremos con dos ilustraciones extremas y una “intermedia”. Aclaramos de antemano que, aunque no lo parezcan, sobre todo la primera (contada por alguien de total confianza), no se trata de invenciones nuestras ni de chistes, sino de hechos reales. Y parecidas a esas hemos oído directamente unas cuantas.
Cuando en un determinado país al burro lo conocen muchos de sus habitantes solo por fotografías o por haberlo visto en las películas (fotografías, al fin) y cuando en ese país muchos ni siquiera han oído la palabra asno o pollino, se atreve un (¿autoconstituido?) predicador a decir a su auditorio que el pollino en el que Jesús entró a Jerusalén era un pollo muy grande, pues así eran en aquel entonces los pollos, pero con el pasar de los años y como consecuencia del pecado que afecta a toda la creación se volvieron tan pequeñitos como los conocemos en la actualidad, decimos, cuando eso acaece, ¿no es merecedor de crítica, y negativa, esa persona que osa ponerse de pie tras un púlpito para decir semejante dislate? (Claro, uno termina preguntándose si no habría sido asunto de confusión: ¿sería que esa persona vio en la pantalla del cine o en algún programa de televisión una carrera de avestruces y pensó que esos eran los poll(in)os de antes?).
Concedamos, no obstante, que ese es un caso extremo, producto de una supina falta de conocimiento elemental, aunque implique que el responsable de predicar leyó solo la Biblia y la leyó “desde” su ignorancia. La reacción inmediata es de lástima: “¡Pobrecito!”. Sin embargo, eso hace patente que quien lee sólo la Biblia –y hay quienes se enorgullecen de ello– ni siquiera la Biblia conoce.
No entramos aquí a juzgar intenciones, pues ni nos corresponde ni nadie nos ha puesto por jueces de personas…, aunque el dicho popular sostenga que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. No obstante, esa anécdota nos da pie para reiterar que hay tres causas (probablemente entre otras) que hacen que una persona sea atrevida más de la cuenta (es a saber, que se vuelva temeraria): la juventud, la ignorancia y la irresponsabilidad. Aunque, añadamos, no toda persona joven ni toda persona ignorante es de por sí temeraria, como sí suele serlo, más veces que no, el irresponsable. Quizás haya que añadir aquí otra causa: la mala intención, el deseo de engañar o engatusar a la gente. Pero acabamos de decir que en ese campo no entramos, porque, además, es campo minado. En todo caso, que el lector decida.
La anécdota anterior es, concedámoslo también, un caso insólito. No obstante, el problema en nuestras iglesias es que no se trata, desafortunadamente, solo de quien distribuye con generosidad su propia ignorancia ante una congregación o auditorio (que generalmente es gente cautiva), pues de haberlos, haylos, aunque no todos los casos sean tan risibles (o “llorables”) como el mencionado. Pero ¿qué hemos de decir cuando nos enfrentamos a situaciones creadas por predicadores, real o supuestamente bien preparados, que insultan a sus congregaciones con afirmaciones gratuitas o que se arrogan derechos “divinos” en menoscabo de aquellos que los escuchan?
Un caso bastante sólito es el representado por este otro ejemplo, del cual fuimos testigos presenciales, pues éramos parte de esa comunidad de fe: pidió el predicador, al terminar su sermón, que la congregación se pusiera de pie para orar. Una vez así, insistió en que los congregados levantaran sus manos. Muchos lo hicieron. Como no es nuestra costumbre, no nos unimos a los demás en esa acción. Creemos que eso queda a la conciencia de cada uno. Luego, el propio predicador hizo estas reflexiones, con una pregunta que él mismo se contestó: “Hermanos, ¿saben por qué levantamos las manos…? Las levantamos para indicar que nosotros pertenecemos al cielo”. Hasta aquí, aunque nos parecía producto de una teología barata, lo estimamos “soportable”. Pero luego concluye con esta joya de antología: “Los que no levantan las manos, yo no sé a dónde pertenecen”. Nos pareció, para poner juntos los nombres que queremos usar, una estupidez insultante. En efecto, al final del culto y en conversaciones de corrillos, varios manifestaron sentirse molestos y ofendidos…, porque no habían alzado las manos. Tenemos la sospecha de que el pastor mismo ni cuenta se dio de que estaba insultando a parte de su congregación.
Y quizás más triste aún sea la situación que se presenta cuando un predicador inicia su sermón con estos o semejantes términos: “Esto es predicación de la palabra de Dios y, por tanto, nadie tiene derecho de criticarlo”.
Preguntémonos: ¿desde dónde o en qué ámbitos hablan aquellos pseudoprofetas contra los que nos advierten con tan duras palabras tanto las Escrituras hebreas como el Nuevo Testamento? ¿Nos “disparan” sus profecías desde “la acera de enfrente”? No, en absoluto; lo hacen “desde dentro de la casa”; y allí, no desde cualquier lugar sino desde posiciones estratégicas. ¿Y cuál “posición” es más estratégica que el púlpito y cuál es el momento más apropiado que el de la predicación, cuando su “auditorio”, grande o pequeño, está esperando “palabra de Dios”? Por eso hay que estar alertas, para que tras los púlpitos de nuestras iglesias no se posicionen sedicentes profetas, de esos que abundan en la actualidad y pululan por esta América india, negra, blanca, mestiza, y por otras partes del mundo…, explotando a cuantos puedan y vaciándoles los bolsillos. (De este aspecto en particular –es decir, del pseudoprofetismo y de los pseudoprofetas– no podemos entrar aquí en detalles, por lo que sugerimos al lector interesado leer los escritos del profesor Juan E. Stam [ya sea en www.lupaprotestante.com o en su página personal: www.juanstam.com]).
¿Qué arrogante soberbia es esa de los que quieren obligar a quienes los escuchan a aceptar a ojos cerrados, sin crítica alguna, lo que dicen desde un púlpito, como si eso que dicen tuviera la misma autoridad del testimonio de la Escritura? Triste es que esa pretensión la manifiesten incluso cuando lo que transmiten deba calificarse –perdónesenos la palabra– de “burradas”.
Y ya que hemos usado esa palabra, quizás alguien nos responda que, según un relato de la misma Biblia, una burra le habló a un profeta. Echando mano de la imagen de ese texto, solía decirles a mis alumnos de homilética que el hecho de que Dios hubiera hablado por medio de una burra no significa que tengamos que ser burros o burras para que Dios hable por nuestro medio. No va por esos rumbos, ciertamente, lo que esa historia quiere poner en claro.
Sí, ya lo sabemos, porque lo hemos oído. Quienes se escudan tras afirmaciones como la que comentamos aducen, a su favor, textos de las Escrituras. Y como siempre –como hacen, precisamente, los llamados teólogos de la prosperidad… y como estamos tentados a hacer casi todos, con harta frecuencia–, se olvidan de otros muchos textos que son indispensables para tener todo el panorama completo de la experiencia de los profetas y de los líderes religiosos de quienes nos habla la Biblia.
Es cierto que en los escritos bíblicos se nos dice que debemos honrar, obedecer y someternos a quienes ocupan posiciones de dirección en la iglesia. Lo leemos, dicho de diferentes modos, en textos como estos: 1 Timoteo 5.17 y, sobre todo, Hebreos 13.17.
Pareciera que con esos versículos nos cierran la boca y se acaban las objeciones. Pero ¿es así, realmente? ¿Reflejan esos pasajes bíblicos la enseñanza de nuestro texto sagrado?
Para empezar, unas preguntas nos vienen a la mente: ¿Gozan esas personas, por el hecho de estar en posiciones de autoridad dentro de la iglesia, del don de la infalibilidad? ¿Honramos verdaderamente a esas personas, cuando no solo estén en el error sino que, además, estén difundiendo el error, si nosotros nos quedamos callados? ¿No es la verdad la que nos hace libres? ¿No es la verdad un camino nunca recorrido del todo?
Más aún: quienes aducen textos como esos, ¿no perciben que esos mismos pasajes incluyen expresiones que condicionan los mandatos?
Veamos algo de la Biblia. Otra vertiente de la historia.
En el lenguaje propio de las narraciones del Antiguo Testamento, notamos que Dios mismo se deja someter a la crítica de sus propios siervos. ¿Qué otra cosa es el regateo de mercaderes orientales entre Abrahán y Dios, sino la crítica del padre de la fe de que a Dios se le estaba yendo la mano? (Génesis 18); ¿y la queja de Jonás, también contra Dios, a quien acusa de haberlo dejado en ridículo y de no cumplir lo que había dicho? (Jonás 4); ¿o el “pleito” entre Jacob y aquel desconocido que resultó ser el Señor? (Génesis 32); ¿qué, si no, la “acusación” de Jeremías contra Dios por “haberlo seducido”? (Jeremías 20.7 y siguientes; DHH traduce: “Señor, tú me engañaste, y yo me dejé engañar; eras más fuerte, y me venciste”); ¿y el clamor de los salmistas, lanzado a Dios, con sus “¡Hasta cuándo!”, como protesta porque Dios estaba alargando más de la cuenta los períodos de aflicción? (Salmo 13.1; 74.10; 89.46; 90.13, atribuidos, respectivamente, a David, Asaf, Etán y Moisés).
Y Jesús mismo, ¿cuántas veces no se dejó interpelar por toda clase de personas?
¿No subyacen a muchísimas explicaciones que encontramos en las epístolas del Nuevo Testamento las críticas que los más altos dirigentes de las iglesias recibían de personas que no concordaban con ellos? Ciertamente, muchas de esas críticas eran malintencionadas; otras, producto de la ignorancia. Pero lo importante es que, con poquísimas excepciones que representaban casos extremos, esos líderes no los mandaron callar, sino que se “rebajaron” a dar explicaciones, a veces sin mezquindad de palabras. ¿Pretenden los líderes de las iglesias de nuestros días estar por encima de los de las primeras comunidades cristianas? Para muchos de los predicadores de hoy, ¿permitir la crítica de lo que dicen? ¡jamás! ¡jamás de los jamases!
Ítem más: si tales predicadores están absolutamente seguros de que lo que dicen es palabra de Dios, ¿cuál es el temor de que se los cuestione? ¿No están dispuestos a dar razón de lo que dicen y hacen?
Terminamos estas reflexiones con unas palabras, no literales, del final de un sermón escuchado en una iglesia metodista de Costa Rica hace ya muchísimos años. Fue predicado por un misionero norteamericano, amigo personal del autor de estas líneas.
Predicaba el Rev. Herbert Tavenner sobre la parábola del fariseo y el publicano. Después de hacer la exégesis del texto, terminó lanzando una pregunta muy pertinente: ¿Quiénes son los fariseos de hoy día? Y pasó, de inmediato, a hacer una enumeración de aquellos –dentro y fuera de la iglesia– a quienes él consideraba que encarnaban la actitud del fariseo.
Pero terminó con estas palabras que nos impactaron:
—Y fariseos somos nosotros cuando alzamos el dedo acusador para decir que los otros, no nosotros, son los fariseos.
Por eso, ejercemos el irrenunciable derecho a la crítica. Pero tratamos de evitar (¿lo habremos logrado?) juicios condenatorios contra las personas.