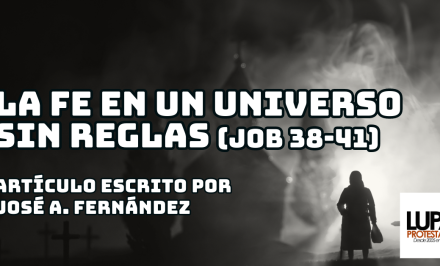La crítica. El crítico. Lo criticado o los criticados (III)
2. Lo criticado o criticable
Recuérdese que desde el principio establecimos el ámbito al cual nos estamos refiriendo. Es lo que hemos denominado “nuestra casa”.
¿Qué puede y que no puede criticarse de lo que suceda “en casa”?
¿Nuestra respuesta a esa pregunta bimembre?: todo y nada, respectivamente.
Expliquémonos desglosando un aspecto de la vida de la comunidad de fe que incluimos en el “todo” y en el “nada” del párrafo anterior. Escogemos ese aspecto específico por entender que, respecto de nuestro tema, lo que es válido para lo muy importante debe serlo también para aquello que lo es menos.
La predicación
Comencemos por una de las actividades más importantes y más queridas de nuestras iglesias de tradición protestante. Tanto es así, que hay denominaciones evangélicas que a los pastores no los llaman pastores, sino predicadores, con lo que se acentúa la centralidad de la función de la persona que ejerce el liderazgo de la comunidad.
¿Es criticable la predicación?
Entendida la crítica en el sentido amplio que hemos destacado, tendremos que decir que toda predicación no solo puede sino, además, debe ser criticada.
Para comenzar, “toda predicación pasa por la cabeza antes de llegar al corazón”. La predicación que impacta el corazón sin pasar por la cabeza no es verdadera predicación, porque ello significa que en esa predicación no hubo mensaje; solo hubo un masaje de los sentimientos y de las emociones de quien así la recibe. Y existen muchas técnicas para dar ese masaje, técnicas que los predicadores de masas conocen muy bien.
Si el contenido de la predicación no pasa por la cabeza, ¿que fue, entonces, lo que se entendió? ¿qué provocó la reacción emocional si no hubo comprensión? Por eso mismo, Jesús lo reiteró de manera insistente: “¡El que tenga oídos para oír, que oiga!” (Marcos 4.9, Nuevo Testamento, traducción de Pedro Ortiz V. [Santafé de Bogotá: San Pablo, 2000]). ¿Cómo se ha de entender este dicho, que se repite en los Evangelios? (véase, además, Mateo 11.15; 13.9, 43; Marcos 4.23; 7.16; Lucas 8.8; 14.35). Para unos, el texto dice sencillamente lo siguiente: “Si en verdad tienen oídos, presten mucha atención” o “Si en verdad tienen oídos, ¡úsenlos!” (Marcos 4.9 y 23 respectivamente, Biblia para todos. Traducción en lenguaje actual [Sociedades Bíblicas Unidas, 2005]); para otros: “Quien pueda entender esto, que lo entienda” o “Si alguien puede entender esto, que lo entienda” (BTI: Biblia-traducción interconfesional [Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, Verbo Divino, Sociedad Bíblica de España, 2008]).
Parece apropiado pensar que Jesús juega con el verbo “oír” y con el substantivo “oído”, y que este “oiga” no significa meramente que el oyente perciba una serie de sonidos por medio del órgano auditivo, sino que este acto debe ser concomitante con el acto de aprehender con la mente lo que se ha oído, es decir, de captarlo, de entenderlo. (Véase también: Mateo 13.14; Marcos 8.18; Hechos 7.51; 28.26; Romanos 11.8).
Ese gran orador sagrado, crisóstomo del siglo 20 latinoamericano y protestante, que se llamó Cecilio Arrastía Valdés, solía repetir en sus escritos que Calvino decía praedicatio verbi Dei, verbum Dei (es a saber: “la predicación de la palabra de Dios, palabra de Dios es”). ¡Tremenda afirmación! Haya afirmado o no literalmente eso el gran reformador ginebrino, pareciera que algunos predicadores, aun sin conocer el dictum, lo creen a pie juntillas y hasta se atreven a decir que lo que ellos proclaman desde ese “lugar sagrado” que es el púlpito (¿será más sagrado que la orilla de un lago, las faldas de una montaña, un camino desolado, una casa común y corriente de la Cafarnaún del siglo primero o un madero que hacía maldito a quien era colgado en él?) es palabra de Dios y, consecuentemente, incriticable.
Vamos por partes, y dejemos de lado, por el momento, al predicador que así o parecidamente se expresa.
Equiparar, así no más, lo que se diga desde un púlpito con palabra de Dios es, cuando menos, un acto de temeridad irresponsable, sobre todo cuando de ahí se deduce que nadie puede criticar lo dicho (y, supuestamente, a quien lo dice).
Quien lo hace parece no haber leído bien algunos de aquellos textos que la comunidad cristiana acepta como palabra de Dios.
Por una parte, estos textos nos hablan de falsos profetas y de lobos vestidos de ovejas. La existencia de falsos profetas significa la existencia de pseudoprofecías. ¿Cómo hemos de discernir el elemento pseudo que haya en una supuesta profecía, sino ejerciendo una rigurosa crítica de ella misma? Y si la expresión “falsa profecía” resulta demasiado dura, rigurosa o violenta, preguntémonos, ¿cómo vamos a saber que lo que afirma un predicador es conforme a la palabra de Dios si de antemano, ad portas, tal predicador nos dice que no tenemos el derecho de criticarlo? Es más, contrario a lo que muchos creen (no creo que lo “piensen”, pues simplemente se han dejado llevar por la corriente, hábilmente manipulada por algunos), el elemento fundamental, el núcleo significativo, del concepto bíblico de profecía no es la predicción, por muy atractiva que la predicción haya sido para el ser humano, cristiano o no cristiano. Véase al respecto el capítulo 8 de Isaías, donde se nos habla de consultar a encantadores, adivinos y muertos.
¿Es dueño el predicador de lo que dice, una vez que lo ha dicho, y en público, para prohibir que se lo critique? Definitivamente, no. Y si no lo es, es él quien no tiene derecho a emitir prohibiciones.
Pero además de esta llamada a mantenernos vigilantes, en la misma Biblia hallamos también testimonio de que incluso lo que enseñaba nada más ni nada menos que el propio apóstol Pablo fue sometido a escrutinio para determinar si tenía razón o no de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras enseñaban. Es lo que hicieron los judíos habitantes de Berea cuando Pablo llegó por aquellos lugares anunciando a Jesús el Cristo: allí los “judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje, y día a día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía” (Hechos 17.11, DHH: Dios habla hoy). Practicaron así lo que dice el texto antiguo: “A la ley y al testimonio” (Isaías 8.20, según la Vulgata: ad legem magis et ad testimonium). En vez de prohibir la crítica, se debería estimular a los creyentes a ser, más bien, imitadores de los judíos bereanos. El problema radica en que para ello hay que cumplir con varios requisitos previos: (a) conocer las Escrituras; (b) esforzarse por estudiarlas, comparando con ellas lo que otros dicen (incluso cuando esos otros afirman que lo que dicen es lo que dice la Escritura); (c) querer pensar con la propia cabeza, y no con la de otro… aunque esto último sea más cómodo… y nos permita la ilusoria misión imposible de descargar en otro nuestra personal responsabilidad.
Pero hay más.
La predicación cristiana es verbum Dei, palabra de Dios, solo en la medida en que sea un verdadero testimonio de Jesús, el Cristo, en conformidad con lo que dicen las Escrituras. Pero las Escrituras correctamente interpretadas y no entendidas al antojo de una pesadilla nocturna o de supuestas revelaciones privadas que nada tengan que ver con el testimonio bíblico.
La centralidad de la palabra en la vida de las comunidades protestantes ha tenido algunas limitaciones fundamentales, que le restan valor:
Primera, el énfasis en la palabra, y particularmente en la palabra oral, en el discurso, le ha restado significado a la acción. Esto se ve agravado en la actualidad por el acento que se pone en la música y el canto, como si fueran la única o la más privilegiada forma de la adoración. Nos olvidamos, con demasiada frecuencia, de que la práctica del amor es el decir más poderoso que hay, que un vaso de agua dado con amor al sediento es un acto de adoración, y que si la palabra no va acompañada de la acción, es vana, huera, vacía. Santiago dice que prefiere al que hace y no habla que al que habla y no hace.
Segunda, la palabra que ha dominado en “nuestra casa” es la palabra unidireccional, la que va del que “sabe” al que “no sabe”, la que se dice de arriba abajo (por lo que no es extraño que los púlpitos estén siempre en un nivel más alto que el resto de la congregación, aunque esta sea, numéricamente, muy reducida). Y por eso mismo, tampoco es sorprendente que en gran número de nuestras iglesias las llamadas “clases” de escuelas dominicales no tengan de clase nada más que el nombre, pues suelen ser sermones disfrazados.
Tercera, ese carácter unidirecional de la palabra elimina, prácticamente, el diálogo. Y no permitir el diálogo es eliminar la posibilidad de la crítica. El auténtico diálogo consiste en poner frente a un discurso una especie de “antidiscurso”, es decir, exponer, ante el que ha discurrido sobre algún tema, las objeciones, preguntas y concordancias que el interlocutor tiene respecto de lo dicho. Hoy se consideraría de mala educación –o, al menos, de mal gusto–, pedir la palabra después de un sermón para externarle al predicador algún desacuerdo.
Esto último lleva a otra reflexión: la predicación es un acto público, en tanto que se realiza ante un número, más o menos numeroso, de personas. La objeción que uno de los oyentes tenga en relación con algo dicho por el predicador, ¿debe expresarse en público o en privado? Si resulta que algo dicho por el predicador “no es cierto” de acuerdo con las Escrituras (recuérdese la historia de los judíos de Berea), ¿la corrección debe hacerse en privado y dejar que todos los demás de la congregación que no se percataron del error se mantengan en él? ¿o debe ser pública, por los medios que sean apropiados, para que el error sea corregido? ¿Es justo que se le pida a un crítico que escribe una reseña de un libro publicado, que no publique esa reseña sino que se la haga llegar en privado al autor del referido libro? ¿Y que pasa, entonces, con todos los que leyeron el libro? ¿Se les pide que acepten a ciegas lo que el libro dice, aunque esté plagado de errores?
A su vez, esto dicho plantea un problema ético de otra naturaleza.
Dada la historia de la que con demasiada frecuencia nos dejamos esclavizar, muchos protestantes (y muchos más que no son protestantes) están de acuerdo en que se ventilen en público los trapos sucios de la Iglesia Católica. Dada la magnitud del poder de dicha iglesia-institución (en cuyo seno se da un maridaje de carácter indisoluble entre iglesia y estado; o sea, entre religión y política), los medios de comunicación de la actualidad hacen fiesta cuando en ella surgen problemas de carácter moral o cuando sus más altas autoridades hacen declaraciones que se consideran trasnochadas o fuera de lugar. Y son ciertamente muchos, incluidos protestantes (y si no, léanse los periódicos digitales correspondientes) los que aplauden y con ganas. Sin embargo, cuando alguien ha criticado, por esos mismos medios, lo que sucede en el seno de una determinada comunidad evangélica, no ha faltado alguien “de casa”, que dice que eso no hay que sacarlo a la luz. Lo del “enemigo” sí; lo nuestro no. Lo que desprestigia al otro, que se ventile al aire público…, y que el afectado apechugue con ello. Lo que nos desprestigia a nosotros, guardémoslo en secreto y lavemos los trapos sucios en casa.
No abogamos aquí por hacer escándalos. Pero no olvidemos que la verdadera justicia nunca es escandalosa… aunque escandalice a algunos. Además, en Costa Rica decimos que lo que es bueno para el ganso debe ser bueno también para la gansa.
Y el que oiga, que entienda. (Pero, por favor, antes de emitir juicio temerario, lea el final del próximo artículo).