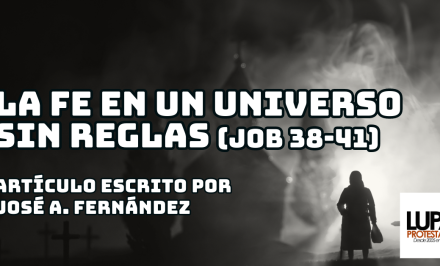Brota y crece sin que él sepa cómo (Marcos 4, 27b)
Cualquier lector ocasional de los Evangelios Sinópticos se percata rápidamente de dos detalles de gran importancia: Jesús era en primer lugar un gran amante de las parábolas, es decir, de esas historias sencillas tomadas de su entorno geográfico y que constituyen uno de sus métodos didácticos más recurrentes; y entendía, por otro lado, el Reino de Dios como una realidad presente en el mundo, entre los hombres. Uno de los textos que mejor ilustran por su simplicidad lo que acabamos de decir es el que nos cuenta acerca del crecimiento de una semilla plantada, Marcos 4, 26-29, extraordinario milagro en el que destacamos tan solo tres detalles.
 La semilla que crece mientras el agricultor está dormido o despierto, ya sea de noche o de día, y sin que él pueda decir exactamente cómo o por qué, es una perfecta representación de las condiciones del Reino de Dios. No podemos comprenderlo, ni mucho menos intentar controlarlo. Su esencia es algo totalmente alejado de nuestros parámetros humanos, no se rige por las pautas o leyes que deducimos de nuestra propia historia. La lógica no nos presta gran servicio en este asunto, ni tampoco cualquier otra disciplina del conocimiento de que pudiéramos echar mano. De ahí que su realidad se vea siempre envuelta en el misterio. Irrumpe en un momento concreto del tiempo y un lugar determinado del espacio como una cuña introducida a la fuerza por un designio inapelable del Señor, designio eminentemente salvífico. Nadie lo espera, nadie lo prevé, nadie lo puede anticipar con exactitud. Está ahí simplemente porque Dios así lo ha querido. Su existencia responde únicamente a la pulsión de la Gracia divina materializada en la persona y la obra de Jesús el Mesías, de tal manera que los seres humanos, creyentes o incrédulos, nos topamos con él sin pretenderlo; finalmente, el destino de nuestra especie no es otro que el encuentro con Cristo el Salvador, querámoslo o no, ya que él aúna en sí todo lo que significa ser realmente humano.
La semilla que crece mientras el agricultor está dormido o despierto, ya sea de noche o de día, y sin que él pueda decir exactamente cómo o por qué, es una perfecta representación de las condiciones del Reino de Dios. No podemos comprenderlo, ni mucho menos intentar controlarlo. Su esencia es algo totalmente alejado de nuestros parámetros humanos, no se rige por las pautas o leyes que deducimos de nuestra propia historia. La lógica no nos presta gran servicio en este asunto, ni tampoco cualquier otra disciplina del conocimiento de que pudiéramos echar mano. De ahí que su realidad se vea siempre envuelta en el misterio. Irrumpe en un momento concreto del tiempo y un lugar determinado del espacio como una cuña introducida a la fuerza por un designio inapelable del Señor, designio eminentemente salvífico. Nadie lo espera, nadie lo prevé, nadie lo puede anticipar con exactitud. Está ahí simplemente porque Dios así lo ha querido. Su existencia responde únicamente a la pulsión de la Gracia divina materializada en la persona y la obra de Jesús el Mesías, de tal manera que los seres humanos, creyentes o incrédulos, nos topamos con él sin pretenderlo; finalmente, el destino de nuestra especie no es otro que el encuentro con Cristo el Salvador, querámoslo o no, ya que él aúna en sí todo lo que significa ser realmente humano.
Por otro lado, cuando leemos que por sí misma da fruto la tierra (tallo, espiga, grano), nos hallamos confrontados a una trágica constatación de hecho: el Reino no precisa de nosotros. Muy al contrario: somos nosotros quienes lo necesitamos a él. No depende en absoluto de nuestras fuerzas, nuestros conocimientos o nuestras intenciones, ni siquiera de nuestras decisiones, para ir adelante. Contiene en sí mismo la clave de su poder, genera su propio crecimiento por su dinámica interna. Dicho de otra manera, está programado para crecer. En este contexto resultan patéticos los esfuerzos de quienes entre nuestros contemporáneos, sin duda con buena fe, pero con escaso conocimiento, se afanan en una verdadera guerra contra supuestos poderes invisibles con todas las armas de que se creen poseedores, en aras de la victoria final de un reino que ha de venir. El Reino no va a venir: ya está entre nosotros, es una realidad presente en la historia desde hace veinte siglos, y avanza sin nuestro concurso, incluso por medio de quienes menos pudiéramos imaginar. Hasta los seres irracionales pueden ser sus heraldos si Dios así lo dispone. Cuantos creyentes han hecho avanzar el Reino en este mundo a lo largo de estos últimos tiempos, han sido instrumentos del Todopoderoso, nunca protagonistas.
En último lugar, aparece el fruto. Es decir, llega el tiempo de la siega. La parábola nos habla de la hoz dispuesta a ejercer su función en el momento preciso, y es que todo obedece a un ciclo perfecto, bien diseñado, que alcanza su término en la ocasión propicia, nunca antes ni después. Por decirlo de manera lapidaria: el Reino está llamado al triunfo. No conoce épocas de esterilidad ni de inactividad, aunque aparentemente algunas lo sean. No se puede agostar ni fenecer. Siempre está activo, siempre avanza, siempre crece, lo veamos o no. En todo lugar y circunstancia se abre camino, incluso allí donde todas las condiciones le son adversas. La enseñanza de Jesús acerca de este asunto, tanto en esta parábola como en otras también muy conocidas, siempre apunta a la victoria final, algo similar a aquella antigua profecía contenida en el libro de Daniel, según la cual la piedra que golpeó la estatua en el sueño del rey Nabucodonosor vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra (2, 35b).
Quienes por la Gracia exclusiva de Dios somos hoy hijos del Reino, nos vemos constreñidos a reconocer humildemente que ni sabemos ni entendemos nada en relación con este asunto. Solo podemos mostrar una constante gratitud por haber recibido tanto sin mérito alguno por nuestra parte.