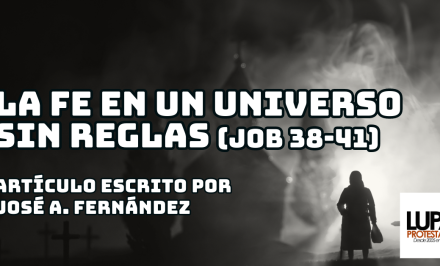Enséñanos a orar, le piden los discípulos a Jesús. Y les propone el Padre Nuestro. No está de más, en los tiempos que corren, que nos paremos en el camino de nuestras vidas, detengamos el fragor de la lucha en un entorno agresivo tanto social como espiritualmente y ejercitemos el noble hábito de orar. Y ningún otro medio más apropiado, ninguna vía más directa para allegarnos a Dios, que el modelo que el propio Maestro nos dejó como herencia.
Padre. A nadie se le había ocurrido tal cosa con anterioridad. Hay un tremendo quiebro con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del lugar santísimo, el Jehová de los Ejércitos, el Dios de justicia. Dios es Padre, por eso es posible afirmar: Dios es amor.
Nuestro. No mío, sino nuestro. De todos. Sin exclusiones. Todos pueden acogerse a este tipo de relación filial. Ya no tiene lugar el “Dios mío” que excluye al prójimo por su color, por su
origen, por su religión, por su cultura. No caben las barreras, no pueden domeñarse los ríos, ni el mar, ni los torbellinos, ni la brisa fresca de la mañana, ni el silbo apacible del atardecer. Es Padre, pero de todos.
Estás en los cielos. El lugar ideal por excelencia. La casa común. Pero también estás en la tierra, porque nuestro ruego es que venga tu reino a nosotros, aquí, que se haga visible, que podamos sentirlo, que nos de aliento, que nos ayude a soportar la carga de una vida que, a veces, se hace en exceso pesada. Aspiramos a tu reino no por méritos sino por gracia. Tu gracia. Sin ella nos sentimos huérfanos, incapaces.
Y un deseo: Santificado sea tu nombre. Reconocimiento de la santidad que conduce a la alabanza. Alabar no como una algarabía para entretener al auditorio, para despistar, para desviar la atención de otras cosas; alabar como sometimiento a la santidad, como expresión de adoración; no como espectáculo para el lucimiento, sino como aceptación de soberanía.
Y aún más: hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. No es solamente una manera de mostrar resignación, sino una forma de testificar acerca de la paz. La paz que Dios da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que se arraiga en el alma, que no puede ser arrebatada por los avatares de la vida. No la paz de los conciliábulos, sino la paz de Dios. Por eso, para alcanzarla, necesitamos que se haga Tu voluntad y no la nuestra.
Y danos hoy el pan de cada día. El pan necesario. El de hoy. No somos dueños del mañana. Por ello es necesario no olvidar el mandato evangélico. No tengáis preocupación por el mañana, qué vais a comer o qué vais a beber. El pan de hoy, y basta.
Perdónanos nuestras deudas. Todas ellas, las que conozco y las que ignoro. Todas. Pero ayúdame a hacer yo lo mismo. Perdóname en las misma medida en la que yo soy capaz de perdonar a mis deudores. Y para ello necesito tu fortaleza.
Y por último, no me dejes caer en la tentación. Mis fuerzas son escasas. El peligro se cierne sobre nosotros. El que esté firme, mire y no caiga. Por lo tanto, como Padre amoroso, líbranos del mal. Libres de todo mal. Del de dentro y del de fuera. Libres para amarte y para servirte, sin nadie que pretenda domeñar nuestra libertad. Solamente Tú.
Julio de 2010.