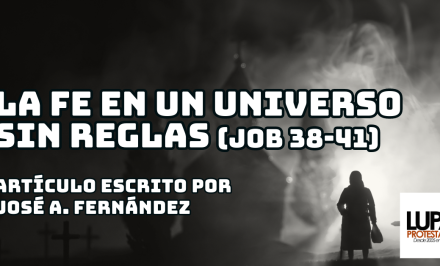Toda la Escritura es inspirada… a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. (2 Timoteo 3, 16a.17 BTX)
Lo digo con la mano en el corazón: soy un enamorado del libro del Génesis, en especial de sus once primeros capítulos, esos en que, comenzando con la creación del mundo y concluyendo con la lista de los descendientes de Sem, se contienen historias tan entrañables como los primeros seres humanos en el jardín del Edén, la serpiente y la caída, Caín y Abel, el diluvio universal, el pacto de Noé o la torre de Babel, por no mencionar sino los más conocidos, relatos que no solo forman parte del elenco judeocristiano, sino que alcanzan la categoría de patrimonio cultural y religioso de la humanidad.
 Por la misma razón, me parece trágico que esas hermosas narraciones y toda su enorme riqueza teológica y espiritual, porque la tienen y en no pequeña medida, se hayan transformado en una manzana de la discordia entre ciertos círculos de creyentes, cuando no en un campo de batalla o un fuego cruzado permanente. Y digo que es trágico porque, a la larga o a la corta, los combatientes de ambos bandos resultan siempre perdedores, ya que en sus esfuerzos sobrehumanos por poner sus picas en Flandes o por convencer a los otros, pierden, o así me lo parece, la oportunidad de disfrutar realmente de la belleza intrínseca de estas historias y de saborear su contenido más puro.
Por la misma razón, me parece trágico que esas hermosas narraciones y toda su enorme riqueza teológica y espiritual, porque la tienen y en no pequeña medida, se hayan transformado en una manzana de la discordia entre ciertos círculos de creyentes, cuando no en un campo de batalla o un fuego cruzado permanente. Y digo que es trágico porque, a la larga o a la corta, los combatientes de ambos bandos resultan siempre perdedores, ya que en sus esfuerzos sobrehumanos por poner sus picas en Flandes o por convencer a los otros, pierden, o así me lo parece, la oportunidad de disfrutar realmente de la belleza intrínseca de estas historias y de saborear su contenido más puro.
Desde las otrora crudas y crueles burlas lanzadas por los críticos más radicales contra el presunto “infantilismo” y la supuesta “credulidad” de los antiguos, que habrían forjado unos cuentos de lo más inocente para explicar los orígenes del mundo y del hombre, hasta los más furibundos y despiadados argumentos y contraargumentos de los fundamentalismos más integristas, que intentan “demostrar” a toda costa la exactitud casi periodística de todo cuanto se refiere en ellos, estos once capítulos han sido objeto de debate en apasionadas disputas de tipo paleontológico, biológico y geológico; de frías disecciones de sus tradiciones subyacentes o documentos constitutivos analizados desde el punto de vista puramente literario; de arduas confrontaciones filosóficas; y hasta de inmisericordes anatemas eclesiásticos cuando se ha terciado. Pero gracias a Dios, también de profunda meditación realizada por creyentes, por teólogos bien pertrechados, por especialistas que en ningún momento han dudado que en todas estas sencillas, y al mismo tiempo densas, narraciones aparezca con toda su fuerza la Palabra viva del Dios vivo.
Tienen estos once primeros capítulos del libro del Génesis un claro sabor catequético, didáctico. Jamás se propusieron quienes forjaron, redactaron y recopilaron todas sus tradiciones, pontificar sobre asuntos puramente históricos. No existía la ciencia histórica tal como la entendemos hoy. En ningún momento pretendieron dictar conferencias sobre paleontología, biología o geología, conceptos que no cabían en su mundo. No elevaron un himno al creacionismo que hoy conocemos, sencillamente porque no existía un evolucionismo o un darwinismo al que hacer frente. Pero sí elevaron una esmerada composición (¡de altísima calidad literaria!) de loor al Dios de Israel, que desde el primer versículo hasta el último aparece como aquel que se acerca al hombre caído para dialogar con él, y en una palabra, para salvarlo. La majestad del Dios que habla y genera la vida con su palabra en el primer capítulo no es sino un pálido reflejo de la grandeza inconmensurable del Dios que le pregunta al hombre ¿dónde estás? (3, 9), le promete la Redención —no es porque sí que los Padres de la Iglesia antigua llaman a Génesis 3, 15 el Protoevangelio—, se acerca a él en la desgracia para protegerlo (cap. 4), lo libera de las aguas devastadoras del diluvio (cap. 6-8), hace un pacto de esperanza con él (cap. 9), y por pura misericordia le permite vivir, multiplicarse y expandirse pese a sus constantes rebeliones e ingratitud (cap. 10-11).
Génesis 1-11 es un canto de alabanza a la Gracia del Dios que un día escogería a Abraham, llamaría a Moisés, ungiría a David y se encarnaría en Jesús, al mismo tiempo que una más que patente representación de lo que implica la condición humana: pequeñez, debilidad, temor, rencor, deseos desmedidos de venganza, ingratitud, desconfianza, lujuria desmedida, pero también esperanza, fe y obediencia a la voluntad del Creador.
De ahí que importantes teólogos y pensadores cristianos hayan tildado a estos capítulos de preludio a la Historia de la Salvación. Como el resto de las Escrituras, nos han sido entregados para equiparnos convenientemente en el servicio a nuestro Señor, eso que 2 Timoteo llama toda buena obra.
De verdad, Génesis 1-11 no nos ha sido entregado para disputar sobre cuestiones de tipo científico, filosófico, histórico o filológico, que están fuera de lugar en su contexto original. Y por supuesto, el Espíritu de Dios no lo ha inspirado para ocasionar divisiones o anatemas entre los creyentes. Por una especial disposición de la Providencia ocupa las primeras páginas de la Biblia con un claro propósito: expresar con unas imágenes muy plásticas, colores muy vivos y un lenguaje sencillo y al mismo tiempo profundo, las verdades más importantes que conforman el pensamiento cristiano, el meollo del Evangelio de Cristo.
Las Sagradas Escrituras no podrían haber tenido un mejor comienzo.